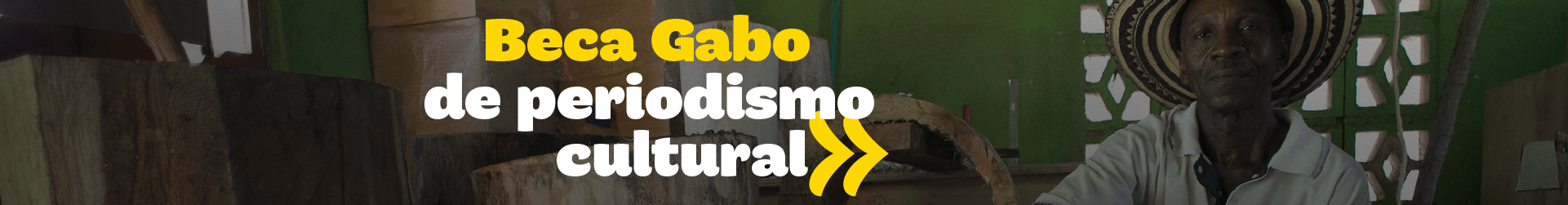Diego Schissi dice que lo suyo no es tango, que no es jazz, que no es canción. Tampoco es, definitivamente, música clásica. Si aparecen embargo, ahí está él, con su quinteto, en el VII Festival Internacional de Música de Cartagena. Ahí, entre sonatas y antífonas, el conjunto argentino acaba de mostrar su particular modo de entender el sonido urbano de Buenos Aires en la actualidad. La paradoja, de todos modos, no es nueva. A mediados de los 50, Astor Piazzolla había tomado elementos de la música clásica, desde el barroco hasta Stravinsky, para generar un sonido imprevisible. En esa tradición navega Schissi: un tango inquieto, un Río de la Plata imaginario, revuelto, imposible de bailar. Un río con ritmo propio que en su recorrido arrastra disonancias del jazz, contrapuntos barrocos y giros bien porteños.
Schissi creció escuchando a Piazzolla y a Bach. Vivió siete años en Miami, donde estudió de cerca el jazz e incursionó en la música brasileña y la salsa. Sin embargo, en plena exploración, sintió que su búsqueda debía continuar donde había empezado: en Buenos Aires, en la música de su infancia. Cuando volvió a Argentina, integró el Quinteto Urbano, grupo que a fines de los 90 dio un color local a la escena del jazz. Finalmente, en 2008, formó un quinteto para llevar el tango a otro plano. Como Piazzolla, pero 50 años después.
En el Claustro La Merced, Schissi (piano) sale a escena junto a Juan Pablo Navarro (contrabajo), Guillermo Rubino (violín), Santiago Segret (bandoneón) e Ismael Grossman (guitarra). La apertura, “Tongo 6”, comienza con un plácido juego entre piano y guitarra que, enseguida, se convierte en algo más serio. Cuando los demás instrumentos intervienen, los sonidos se trenzan en una anarquía organizada detrás del bandoneón y el violín. En “Astor de pibe”, Schissi narra la infancia de su principal referente musical. Primero, con un paseo en bandoneón por Mar del Plata y algo de ruidismo: un chiflido de violín y percusión sobre la madera de la guitarra y el contrabajo. Luego, el vagabundeo se convierte en carrera y se precipita hacia el sonido de una ciudad enredada como Nueva York, con puntos de tensión y cambios de intensidad en cada esquina. Sobre el final, una arenga callejera y el piano que da un rodeo y demora el desenlace.
Schissi mira a sus compañeros con ojos encendidos. Como en el jazz, la dinámica del grupo se sostiene en el contacto visual: la mirada como un lazo que une piezas aparentemente autónomas. Las partituras están ahí, pero a nadie le importa demasiado. En “Tongo 2” vuelve la percusión sobre los instrumentos, pero la intensidad baja enseguida en “Canción 2”, cuando el bandoneón monologa herido y recibe el consuelo del violín. Después llega “Juancarlitos”, diez minutos en los que el contrabajo es protagonista. Al principio, el arco de Navarro se desliza sobre las cuerdas con dulzura, acompañado por el piano y la guitarra. Pronto, el bandoneón interrumpe la armonía, la tensión trepa y todos callan. El contrabajista sigue con un solo, los dedos gordos y la mueca contraída: acaricia la tapa del instrumento, sacude las cuerdas, ondea el arco y provoca un zumbido subterráneo. El final es nervioso, en descenso.
El concierto sigue sin sorpresas: la potencia del bandoneón, “Líquido 2” y su ritmo alla Misión imposible, los golpes sobre la guitarra, el piano que repiquetea, la cadencia que se derrumba en “Líquido 5”. A esa altura, sobre el escenario no hay lugar para la elegancia. Hay sudor, hay miradas, hay juegos, hay risas. Hay, también, tango, jazz y música clásica, aunque Schissi diga lo contrario.