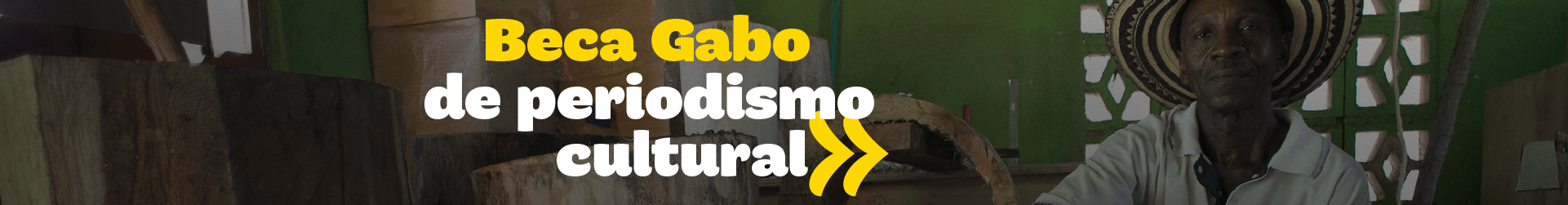Foto: Joaquín Sarmiento.
El reportero, 22 años, aspirante a escritor, enviado del diario El Universal, habría de recordar aquella tarde remota cuando asistió a unas exhumaciones en el convento Santa Clara en Cartagena. Era 26 de octubre de 1949 y el edificio produjo en él, un tal Gabriel García Márquez, semejante fascinación, que por 50 años merodeó en su cabeza hasta que pudo conjurarlo en un libro. Encuentra aquí más imágenes de este trabajo.
Ya en la cripta, cuando el equipo excavador alcanzó la tercera hornacina de piedra, no importó el calor de esa tarde de miércoles porque todos los asistentes quedaron helados: debajo de la lápida apareció un cráneo que tenía una cabellera cobriza de 22 metros de largo.
Desde ese día, y durante las siguientes cuatro décadas, García Márquez se obsesionó con ese edificio al borde de la demolición, pero también de la ficción. Finalmente encontró un nombre para esos modestos huesos, abrazados por la maraña de pelo: Sierva María de los Ángeles. En 1994, el escritor, 68 años, Nobel de Literatura, la hizo protagonista en su novela Del amor y otros demonios.
El claustro de Santa Clara tiene más de una historia enterrada bajo 400 años de capas de argamasa, ladrillo y cal. Entre las grietas quedan las marcas de usos y desusos: los golpes de las olas del mar Caribe que lo mecían como una goleta y las balas de cañones ingleses y franceses. Queda el color dorado de las paredes pintadas con yema de huevo y también el hollín de incendios, involuntarios y premeditados.
La fachada de las monumentales construcciones cartageneras actúa como una coraza que se mantiene rígida, desprevenida, mientras en su interior las cosas tienen movimiento. Si no fuera por ella, el viajero que regresa después de décadas no reconocería en un antiguo colegio jesuita un regimiento militar o en un depósito de pólvora un museo de arte.
En 1621, habían sido necesarios un cura, tres novicias sevillanas, una donación de 2.500 pesos y mucha imaginación para que los alarifes construyeran un edificio religioso español pero con materiales del trópico. En el centro del Santa Clara estaba el jardín pero más que nada el sol, que según la hora se colaba por los arcos de medio punto hechos en piedra de coral para permitir una dualidad constante entre luz y oscuridad.
Dios mediante les alcanzó también para esa capilla de una nave que era el único contacto que tenían con el exterior. Allí las monjas comulgaban a través de una ventana por la que solo podían asomar la lengua. A través de un torno les llegaban donaciones y uno que otro hijo bastardo que pasaba a ser registrado con nombre y apellido del lugar: ‘expósito a las puertas del Santa Clara’.
Si las monjas abadesas habían hecho los votos de pobreza, obediencia y castidad, bien habían olvidado el de prudencia porque todo el edificio estaba diseñado con muros ocultos, rejas y ventanas indiscretas para vigilar a las novicias: la arquitectura al servicio del chisme. Al salmo respondemos: espiar es pecado.
El gobierno, con su ley de desamortización de 1862, consiguió lo que no había logrado el calor en una casa de celdas de clausura en Cartagena y expulsó a las clarisas del territorio colombiano. En su ausencia, como si se tratara de una maldición, el jardín empezó a crecer sin detenerse, hasta que una espesa manigua de árboles de caucho recostada sobre las columnas terminó por oscurecer el primer piso.
El nuevo uso del edificio, ahora a la deriva burocrática, fue el de cárcel: al fin y al cabo ya contaba con celdas. Sin embargo, en 20 años le encontraron nueva vocación: se convertiría en el hospital más importante de Cartagena por poco más de un siglo. Junto a la capilla se instalaron también un orfanato y una escuela, y la construcción se amplió para albergar las salas de cirugía y el anfiteatro.
En 1974 volvió a girar la moneda cuando el hospital se mudó a Zaragocilla y, además de continuar como sede de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, al claustro le tocó albergar la Escuela de Bellas Artes y hasta las oficinas de la Liga Departamental de Beisbol. A finales de la década de 1980, cuando llegaron los inversionistas privados para construir un hotel de lujo, el lugar estaba tan deteriorado que no aguantaba un nuevo uso. Al salmo respondemos: alabada sea la gentrificación.
Cuando llegó el hotel, el edificio todavía estaba allí. Pero la remodelación fue algo traumática: si cedían las vigas a los obreros les llovían huesos pulverizados de los osarios y los restauradores descubrieron que en la morgue habían dejado olvidados unos cadáveres que nadaban en cloroformo. Tampoco tardaron en aparecer las historias de fantasmas y la verdad es que se estaban demorando ¿cómo era posible que en un lugar como Cartagena, un edificio de 400 años al que le había pasado de todo, y todos, no tuviera un par de espantos propios?
Entre los restos estaba también la antigua imagen de Santa Clara de Asís que resguardaba el área de confesionarios. Mantenía su armazón de madera y su cabeza de escayola, de lo que nadie deba razón era de la mano derecha.
Aunque no se pueda saber el culpable, es más fácil establecer el motivo. Cuenta la leyenda que quienes le pedían algo a la estatua, usualmente se llevaban la mano como prenda de garantía, para regresarla una vez les concediera el milagro. ¿A quién le incumplió Santa Clara? Una novicia de clausura con un mal de amores, un paciente que esperaba su recuperación, un estudiante de medicina que quería aprobar los exámenes o un jugador de beisbol en la antesala de un titulo nacional. También podría haber defraudado al reportero o quizá a Sierva María.
Justamente en 1994, cuando Gabriel García Márquez presentó al mundo Del amor y otros demonios, ese convento de clausura se alistaba para estrenar su versión más terrenal: la del resort. El esplendor original regresó al edificio aun si lo más parecido al espíritu santo era un exótico tucán que robaba los almuerzos de los huéspedes.
Hoy, los ilustres visitantes pagan cifras nada despreciables; a un colombiano promedio el salario mínimo mensual solo le alcanzaría para medio día de hospedaje en una de las habitaciones estándar. La dote debe ser mayor si quiere quedarse en la recámara de la abadesa que se caracteriza por tener el piso treinta centímetros por encima del resto de la segunda planta del convento.
Las antiguas celdas de clausura son ahora suites matrimoniales y el comedor donde las novicias eran tentadas con manjares para resistir sus ayunos es el restaurante francés del hotel. En el otrora huerto donde las monjas sembraban bajo el rayo del sol vestidas en sus hábitos, hoy los turistas se bañan en bikini o toman el sol junto a la piscina. A su lado, en lo que alguna vez fue la morgue, los huéspedes reciben tratos más humanos en el SPA. Un piso más arriba, la sala donde tejían las novicias, que luego fue usada por los galenos para coser a los pacientes en sus tiempos de sala de cirugía, hoy es la suite más importante de todas: dedicada al pintor Fernando Botero.
La capilla, hoy salón de fiestas, es tal vez el lugar que más muestra los años del edificio. El relieve de sus paredes, manchadas por el hollín de las veladoras y agrietadas entre tantas capas de estuco y pintura, es como un palimpsesto en el que se leen en simultánea mensajes del pasado y el presente.
Al final de esta área, tres metros más abajo del coro, que hoy es el bar del edificio, está la tumba que Sierva María compartió con virreyes, obispos, abadesas, marqueses y hasta un estudiante de artes –un muerto para cada uso del edificio-. Al anochecer la cierran, no por que crean en fantasmas sino para evitar que los huéspedes alicorados caigan en esa trampa mortal de escalones empinados.
Si bien la cantidad de cadáveres esparcidos durante el proceso de excavación de esa misma cripta tuvo un fuerte impacto en el reportero, allá en 1949, nada se compara con la experiencia de encontrar la enorme cabellera. “Ahí está la noticia”, dice en las notas que dan apertura a Del amor y otros demonios. Eso sí, no traten de buscar registro de ese artículo en los diarios pues desapareció, o tal vez nunca estuvo, como la mismísima mano de Santa Clara.
Ninguna construcción de la ciudad fue tan importante para García Márquez, pero el autor entendía que cada edificación una tenía una historia digna de ser contada. Como una novela, cada una era el resultado de una sucesión eterna de bocetos.
Alguna vez, dijo que lo más le producía fascinación de La Heroica era el misterioso porvenir de sus casas: “Todas parecen tener vida propia, tanto más cuánto más muertas parecen, y van cambiando de forma y de utilidad en el tiempo, mudándose de sitio y de oficio mientras sus dueños pasan de largo por la vida sin demasiado ruido”.
Luego de medio siglo con la idea en su cabeza, a García Márquez le fue necesario un segundo acercamiento al Santa Clara poder ponerle el punto final a esa niña de inmensa cabellera que le había quedado entre ceja y ceja. En la década del 80, cuando empezó a planear su casa en Cartagena, compró el lote vecino al convento. Mientras a un lado de la carrera séptima, tras los herméticos portones se dibujaban los primeros esbozos de la restauración, al cruzar la vía, a la sombra del claustro, el reportero se convertía en escritor.