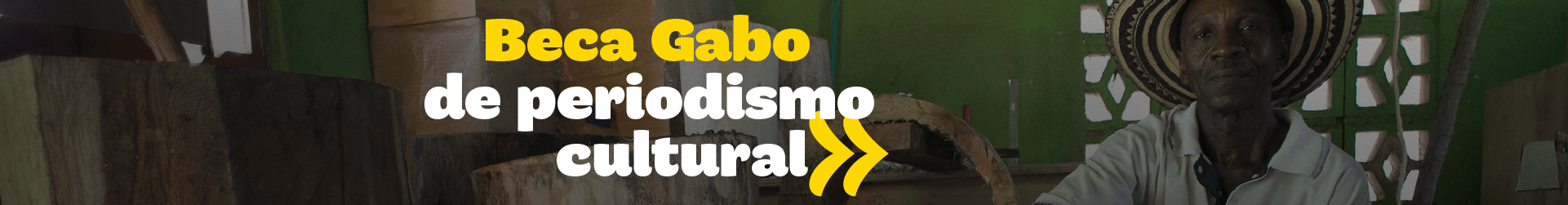Tenía 14 o 15 cuando leí La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada, el primer libro de Gabriel García Márquez para mí. El título ya lo había hecho inolvidable, pero no podría recordarlo como lo recuerdo si no fuera porque la profesora de Literatura me eligió para interpretar a esa niña prostituida por su abuela. Eso, en el pueblo de la provincia de Buenos Aires en el que nací, y en ese tiempo, era casi una declaración.
No era mucho lo que había leído hasta entonces. Apenas textos insulsos de la escuela, unos pocos libros de aventuras infantiles que había en mi casa, algún cuento de terror y las cartas que me mandaba un enamorado anónimo con faltas de ortografía. Nada que me conmoviera. Nada que lograra alejarme demasiado de la tierra firme por la que tanto me gusta andar. Nada que me hiciera viajar muy lejos.
Devoré cada nuevo libro de García Márquez que llegó a mí después de aquel. Y, como con aquel, los leí con la necesidad de hacer de sus descripciones, escenarios y personajes una realidad capaz de contener sus historias. Para mí, Colombia era esa tierra llena de desventuras amorosas e historias tan trágicas como mágicas que nunca pasaban en mi universo; el lugar en el que lo inverosímil se vuelve posible, en el que hay colores que no se encuentran en ninguna otra parte, en donde los animales son siempre exóticos, el lenguaje un tesoro de otra época y el tiempo una dimensión metafísica.
Una idea que me avergonzaba, porque la sabía falsa de antemano. Y sin embargo persistía.
Cuando en 2010 visité Cartagena por primera vez, habían pasado casi 20 años desde que fui la cándida Eréndira. Viajé a la ciudad amurallada con El amor en los tiempos del cólera en la mochila. Suponía -y hasta quise- que aquella fantasía ingenua me estallaría en la cara. Pero no.
Mientras preparo la valija para volver, cinco años después, aquella misma idea me merodea. El viaje no lo planeé yo esta vez. Es una invitación de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano –creada por el Nobel latinoamericano en 1994- y la propuesta es navegar el río Magadalena desde Magangué hasta Mompox, que es como viajar desde un libro de García Márquez a otro. Navegar el río de la vida, uno de los grandes del mundo, ese que al final no fue más que una ilusión de la memoria, el de los buques a vapor con la inconfundible paleta giratoria de la Compañía Fluvial del Caribe; el que fue escenario de amores memorables y de desamores desgarrados; pero que vio correr tanta sangre que podría ser rojo y nadie se sorprendería: sangre de esclavos, de mártires de la independencia americana y de conquistadores españoles, de trabajadores explotados de las bananeras, de víctimas de la guerrilla y el narcotráfico, de pescadores.
Ahora, mientras preparo la valija, aquella idea se convierte en pregunta: ¿la literatura irá a decepcionarme esta vez?
…
Antes de ser el río de García Márquez, el Magdalena fue el río de Colombia: atraviesa el territorio a lo largo de 1528 kilómetros, desde su nacimiento al sur del país, en la Cordillera de los Andes, y hasta su desembocadura en el mar Caribe, cerca de Barranquilla; su cuenca ocupa unos 260 mil kilómetro cuadrados –casi el 24 por ciento de la geografía-, es el centro de la vida de 18 departamentos y la principal arteria fluvial de la nación.
Salimos a las 6 en un bus desde el barrio Getsemaní, el más bohemio y dinámico de la actual Cartagena, justo frente al Portal del Reloj por el que se ingresa a la ciudad amurallada y en el que Fermina Daza rechazó el amor de Florentino Ariza.
Hoy voy a conocer el Magdalena. La primera impresión no tiene romance: desde un puente moderno, se impone el gran cauce marrón. A la distancia me parece sin vida. Es imponente, sí. Pero nunca me movilizó la imponencia de las cosas.
Supe desde antes de partir que ya no iba a encontrar los caimanes que vio Simón Bolívar en su largo camino al exilio, asolándose en los playones con las fauces abiertas para cazar mariposas. ¿Quedará aunque sea alguna mariposa? No sé si las aguas de ese río sin orillas serán tan lentas y diáfanas, si aun tendrán ese resplandor de metal bajo el sol despiadado. ¿Sobrevivirán restos de la selva enmarañada de árboles colosales. Es seguro que con las hachas de los desforestadores se habrán ido los loros con sus algarabías, los micos con sus gritos de locos, y los manatíes de grandes tetas que amamantaban a sus crías y lloraban con voces de mujer desolada. Y si así fuera, tampoco estarán ya los cazadores de placer que extinguieron todo aquello con sus balas blindadas. Ni los buques llenos de estudiantes volviendo a sus casas a pasar cada verano. Ni las viudas de la independencia en la orilla saludando el paso del Libertador.
¿Qué queda del río que todavía no vi y ya conozco demasiado?
El camino a Magangué es sinuoso y verde: ni las curvas de la ruta ni la vegetación tropical dan tregua. La ciudad es ahora un hervidero de personas, motos, caballos y carros arrastrados desbordantes de mercancías. A nadie parece afectarlo el calor que a mí me abrasa. Hay que mirar a través de ese bullicio para ver el río. Ahí está, corriendo hacia el norte, buscando el mar como si quisiera huir también de la opresión del clima y los johnsons –lanchas para el transporte de personas, víveres, muebles, animales, toda la vida- que no le dan descanso.
Nosotros tampoco. En dos embarcaciones pequeñas, trece personas a bordo de cada uno, partimos con destino a Mompox cerca del mediodía. En segundos, apenas se enciente el motor, el calor que Bolívar sintió que podía tocar con las manos se vuelve una brisa fresca. Se siente aun más fresca por lo inesperada. Voy al último asiento sobre la ventana y me relajo. Será una hora y media de navegación ruidosa. Así es ahora.
La decepción va a ser inevitable. Y estoy dispuesta a darle la bienvenida, porque estoy orgullosa de mi escepticismo.
…
Tengo que mirar dos veces para creer que eso que pasa a gran velocidad es una mariposa amarilla. No amarilla como el sol o el oro. Amarilla.
Aun no me animo a decir nada. Desconfío de ella. Desconfío de lo que veo.
Sólo cuando veo la próxima mariposa, blanca como las blusas de las negras, vuelvo a creer en mi mirada.
-¿Vieron que todavía hay mariposas?-, les digo a mis acompañantes de ruta.
-Sí, claro. ¡Y amarillas!
Las vemos revoloteando contra el vapor que sale del río. Sin dirección. Una, otra y una más. Tres juntas. Cinco. Una solitaria. Veinte, veintiuna, veintidós, veintitrés, veinticutro. Treinta. Ya perdí la cuenta.
…
Y si al final, como dice Bolívar, los peces tendrán que empezar a caminar sobre la tierra porque las aguas se acabarán; si al final eso ocurriera, siempre nos quedará el refugio de la literatura.
Porque una vez que se mira el mundo a través de ella, ya no es posible verlo tal como es.