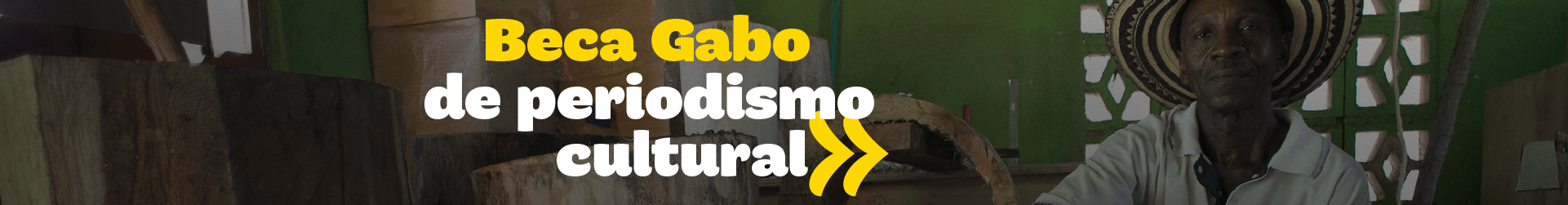Uno de los temas más recurrentes en la última versión del Festival Internacional de Cine de Cartagena, que acaba de pasar, fue, como lo advierte en una reseña el colega Sebastián Escalón, de Plaza Pública, la adolescencia. Desde filmes clave del cine latinoamericano reciente, como Club Sándwich (Eimbcke, 2013) y La tercera orilla (Murga, 2014), hasta obras que apenas despuntan en el cine colombiano, como Mateo (Gamboa, 2014), el interregno que hay entre la niñez y la madurez se ha convertido casi en una obsesión para los cineastas, de hecho cada vez más jóvenes ellos también.
'Tierra en la lengua' ocupa un lugar especial en este amplio apartado, y es una cinta definitiva para nuestra cinematografía, toda vez que la cinta obtuvo nada más y nada menos que las India Catalina al mejor director en la competencia de cine colombiano, y a la mejor película en la competencia oficial de ficción. Además su director, el ya muy célebre Rubén Mendoza, envió un mensaje a la audiencia, pues no pudo asistir a la premiación, en el que dejaba en claro, por medio de alusiones críticas a las tendencias que parecen presagiarse en el Fondo para el Desarrollo de la Cinematografía (FDC), que su fama nacional como director, y su autoridad anárquica, muy juvenil, son la de un abanderado del cine de autor en su vertiente más radical y autónoma.
Todo esto hace que debamos detenernos y pensar en ello un momento, pues tiene relación con el modo en que, tanto en el cine como en la vida, consideramos la madurez.
Mendoza, como ya lo había evidenciado en el estreno de su película, exhibe con gusto su desinterés por la rentabilidad de sus filmes, en la onda en que su maestro, Luis Ospina, cita aquella frase de Godard: “El cine no es para ganar plata sino para gastarla”, y esta es una actitud que da para debates que deben considerarse en su digna amplitud. Tonny Scott, del New York Times, y Fernanda Solórzano, de Letras Libres, nos recordaban en Cartagena que si bien la dimensión industrial del cine es ineludible, las razones por las que uno ama las películas proceden de la emoción que imprimen los creadores en su cinta, y no de los cálculos del mercadeo, siempre engañosos y falibles.
Analizar el cine según cifras es algo detestable, señalaba Solórzano con firmeza, en gesto que celebramos.
Sin embargo se debe volver al escalón que se debió subir para hacer tales afirmaciones: como señalaba Scott, “la dimensión industrial del cine es ineludible”. Con Andrés Murillo, de Kinetoscopio, lo conversábamos de tal manera: todo cuesta, desde los primeros esbozos del guión hasta el sitio web de la película, y solo si el realizador cuenta con el apoyo de un mecenas podría considerarse como una actitud responsable el gesto de prescindir de todo interés por la recepción y funcionamiento comercial del filme (quizá ni aun así).
Vamos más allá: defender la idea de que el cine se debe hacer “como le nazca a uno” es asumir que todo lo que yo haga está bien, que mejor es no pensar cómo quedará la obra, sino confiar en el instinto. Esta es una postura común en muchos creadores que tienen recelos ante la racionalidad, ante los juicios críticos y ante las enseñanzas de la historia misma: es una actitud adolescente en sentido literal, primaria, inmadura, si bien no carente de encanto. Conviene por eso compararla con la actitud estética de otra obra que, esta sí, asume con toda la seriedad que se merece un asunto parte por parte similar al de Tierra en la lengua: hablo de esa afilada obra maestra que es La tercera orilla.
¿En qué se relacionan estas dos películas? Ambas quieren saldar cuentas con el orden patriarcal, con el modo en que un macho domina su familia, o sus varias familias, privilegiando sus propiedades sin tener en cuenta el afecto de los demás, de los seres que lo aman o que de algún modo dependen de él. En ambas, al final, hay un desquite, o la posibilidad de un desquite, que también sería el del realizador con su propia cultura. En el caso de la cinta de Celina Murga, tal desquite es absoluto, criminal y, con todo, plenamente justificado, por más que resulte amedrentador y, en el fondo, nada aconsejable. La descripción de la situación es de una hondura tal que pasa con igual soltura que inteligencia de los detalles más imperceptibles, aunque memorables, a un desenlace insólito pero inexorable, y tan escandaloso como irrecusable. En el caso de Mendoza, en cambio, luego de una narración de innegable y muy elogiable firmeza, en la que el personaje central se erige, secuencia por secuencia, como una figura hosca y misteriosa, poderosamente concebida e interpretada, hermética y temible, hay una vacilación, un reblandecimiento último que sería aventurado decir a qué obedece, pero que se corresponde con severos vacíos formales de la cinta, en especial en cuanto a la presencia o trazo de los personajes secundarios, casi inexistentes, que sin embargo son, bien que mal, por necesidad o ley dramática, quienes reciben y asimilan o repelen aquella fuerza central, omnímoda y aplastante.
Son dos jóvenes, un chico y una chica, que casi vemos exclusivamente en función de la figura o elemento formal de su abuelo, como satélites inertes, y que además, cuando los vemos, parecen ratificar la idea que él tiene de ellos: unos haraganes sin mucho que decirse uno al otro ni por que interesarle a nadie, ni siquiera al director (se agotan, sobre todo el muchacho, en un par de clichés monotemáticos: el yoga de ella, la guitarra de él). La canción que el joven le canta a la guerrilla es un momento deplorable, un trozo de sainete con el que Mendoza deja en claro su postura política, de puro descreimiento y chacota, sin la más mínima empatía ni con la humanidad del chico ni aun con los estragadores afanes que canta, en monótono tributo al sexo más arrastrado (el aplauso machista del abuelo confirma esa postura, y más que un chiste desafortunado, es un “lapsus cunnilingus”). En cuanto a la muchacha, lo que sabemos es una serie de opiniones con respecto a su abuelo, en últimas de estricta funcionalidad dramática, pero de sus sentimientos, apenas el desatar de la insatisfacción en el manjar de ácidos del final, como si ni siquiera los grillos tuvieran pasado ni busca, o como si los jóvenes no fueran responsables de su propio tedio. Ese instante es una glorificación de la droga, una pose poco menos que ingenua: irritante por lo cándida y, al tiempo, vanidosa.
Yo creo, por lo que el director me respondiera cuando le pregunté al respecto, que para su final Mendoza sí pensó, y más de lo que quisiera aceptar, en el “qué dirán”, lo cual jamás es del todo malo, pero cuando ya era muy tarde. La opción de disculpar, en una romantizada, elegiaca imagen final, al arbitrario y despiadado macho que le pegaba a su mujer, maltrataba a todos, se aferraba a su imagen de poderoso, como si a la postre sus atropellos hubieran sido muy bellos, puede ser entendible en las perspectivas difuminadas, digamos cósmicas, que tanto gusta Mendoza de idealizar en sus filmes, casi siempre por medio del uso que sus personajes hacen de la droga, pero con respecto a lo que hemos visto antes en la película, es lamentable. Al parecer, el autor iba en busca de la comprensión humanista y no del enjuiciamiento ligero, pero nunca lo supo y al final tuvo que jugar con un as debajo de la manga, con los dados cargados o lo que se dice “deus ex machina”.
Y aquí es definitivo el sueño de la nieta. Mendoza creyó que podía conciliar el violento, inhumano deseo de poner al nieto arrastrando al cadáver del abuelo amarrado a un caballo por toda la finca, si luego de mostrar esa imagen nos decía que era un sueño de la muchacha y después zanjaba todo llevando el cuerpo al río y cumpliendo así la última voluntad del viejo en un atardecer bonito. En verdad, el efecto brutal, despiadado, tan despiadado como la festiva tortura que le infligen los nietos al patriarca en su agonía, se cumple de modo usurero, para que nos afecte primero y luego sintamos que la salvajada no era real. Y algo parecido pasa con el episodio de la mujer traumatizada porque el patrón le ha separado de su hijo, que presa de la mayor angustia se corta el pie delante de todos: Mendoza, que ha tejido la película con firmeza en la primera parte, apura de pronto todos los eventos sin ocuparse de ninguna manera en su implicación, sino fascinado por un primer impacto, rotundo pero superficial. ¿Qué quiero decir? Que lo acaecido con esa mujer, tanto como la imagen degenerada del nieto arrastrando al abuelo por la finca o el juego macabro y detestable que hacen los jóvenes con el enfermo, no se corresponde con que al final el viejo sea homenajeado con una postal luctuosa, definitivamente infame, imposible de tomar en serio.
Las incongruencias funcionales de Mendoza tienen un efecto emotivo y hacen su cine inviable en muchos sentidos, tal como se pudo advertir en los desmoronamientos de La sociedad del semáforo (Mendoza, 2010): tal vez muchos celebren estas películas y se deshagan en elogios, más que nada, por sus excentricidades o sus momentos de humor, lo cual no es lo de menos, pero tampoco basta, y en los estrenos y en los círculos cercanos al autor esa autosatisfacción es ruidosa, pero a final de cuentas creo que muy pocos en Colombia y el extranjero puedan de veras amar estas películas. Puede ser que su director sienta que con mil o dos mil fans sienta que su labor está más que cumplida, pero de todos modos él siempre va a decir que eso no le importa en lo más mínimo, que si a uno no le gusta lo que él hace, pues peor para uno. Incluso es seguro que Mendoza contará por siempre con las facilidades de hacer cine del modo que cree atacar, o sea: en grande, pero si quiere jugar, como en verdad juega, al juego de la exhibición pública y comercial, debería quizá no aceptar, sino respetar (no es mucho pedir esto) ciertos principios elementales de sentido, el primero de los cuales, y esto puede sonar muy duro, es la fidelidad a uno mismo. Uno sí debe saber qué es lo que está haciendo.
No entendemos por qué, si él parece ser tan consciente de que con el cine se crean lo que en el estreno llamó “statements”, postulados, busca más bien refundir filosofías, y además como sin pensar en ello, olvidando que el cine, siempre, es un tejido, un texto urdido, de diversas posibilidades, pero que requiere pensar antes de hacer, y no solo pensar, sino pensar bien: en diálogo profundo, al menos con uno mismo.
La idea de que el estado financie o apoye obras chamánicas como las suyas, brotadas de lo más profundo, es más que defendible: es correcta, pero por ello hace que uno pueda y deba hacer ciertas observaciones.