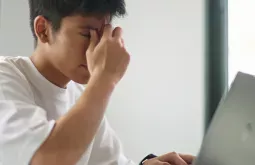Regular la desinformación: huele a peligro

Por Mónica González, corresponsable del Consultorio Ético y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo
Como obedeciendo a una concertación planificada o a una declaración de guerra, desde distintos puntos del planeta emergieron distintas voces -de autoridades, intelectuales, políticos y organismos multilaterales- pidiendo una regulación para la “desinformación”. La compra que hizo Elon Musk de Twitter en US$44 mil millones, no fue el detonante. Tampoco que Musk le declarara la guerra a Apple, el gigante tecnológico que fabrica iPhone, por haber retirado su publicidad de la red social que hoy controla y que cumple 16 años.
Ni siquiera hubo gran reacción cuando, luego de informarse de que Elon Musk había comprado Twitter, el expresidente Donald Trump, a quien le suprimieron su cuenta en esa red social tras sus violentos mensajes que alentaron el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, escribió en Truth Social: “Estoy muy contento de que Twitter esté ahora en manos sanas, y ya no será dirigido por lunáticos y maníacos de izquierda radical que odian a nuestro país”.
Si asumimos datos empíricos, desde hace mucho más de seis años grandes medios e intelectuales de peso vienen advirtiendo que la desinformación y la proliferación de noticias falsas han horadado las democracias ya debilitadas por la corrupción y la crisis política. Y fue finalmente la pandemia de covid-19 la que dejó en evidencia el acelerado retiro del Estado en desmedro de la concentración de la riqueza del gran poder multinacional. Entre ellas, las llamadas empresas del Big Tech.
La psicóloga social y académica de Harvard, Shoshana Zuboff, autora del libro La era del capitalismo de la vigilancia, nos da un atisbo de la cronología de la alerta: “Dar internet a las compañías tecnológicas fue un regalo del gobierno de Estados Unidos en 1997. Pero en los años 2000 y 2001, el tema en el Congreso de ese país era Internet. La conversación no era si debiésemos o no tener ley de privacidad –eso ya estaba claro–, sino de cuánta privacidad hablábamos y de qué tipo. Pero el 11 de septiembre de 2001 la conversación cambió en 180 grados y pasó a ser sobre el acceso total a la información. La orientación del gobierno giró desde cómo contener a estas empresas de internet a cómo apoyarlas. En EEUU es inconstitucional que el gobierno vigile a sus propios ciudadanos; entonces la única forma que la NSA, CIA y todas las otras agencias de inteligencia y el Departamento de Defensa pudieran tener datos era conseguirlos del sector privado. Y eso fue lo que pasó. Una visión económica radical dispuso la mesa y la guerra contra el terrorismo se preocupó de que mesa se mantuviera exactamente como estaba. Nada cambió”.
En entrevista en agosto de este año con el diario La Tercera de Chile planteó que las compañías tecnológicas crecieron a un nivel exponencial inédito: “Las Big Tech crearon un orden institucional que desafía al orden democrático”, para ver quién va a dirigir el mundo, qué normas son las que van a dominar la sociedad. Aquí estamos hoy”.
El influyente periodista chileno Daniel Matamala describió así esta concentración de la riqueza y la propiedad en el rubro, cuando se informó que Musk había comprado Twitter: “Para estos ‘liberales’, la libertad de expresión y la democracia se protegen concentrando aún más poder en el hombre más rico del planeta. Si usted está leyendo esta columna en La Tercera, probablemente sea consciente de que este medio es propiedad del empresario y banquero Álvaro Saieh. Si la está leyendo en Instagram, o si un amigo se la compartió en Facebook, o si su tía se lo reenvió por WhatsApp, tal vez no tenga presente que está en el monopólico imperio de uno de los mayores magnates del mundo, Mark Zuckerberg. ¿La encontró googleando? Entonces está en tierra de Larry Page y Sergey Brin, 6º y 7º billonarios del planeta respectivamente. Y de Twitter ya sabemos. Una de las preocupaciones centrales del liberalismo es evitar la concentración del poder. Tristemente, muchos autodenominados ‘liberales’ parecen ciegos ante el peligro que representa la concentración del poder económico en un puñado de magnates. Ese poder económico inevitablemente concentra también el poder político y moldea la discusión pública. Las Big Tech ya son fuerzas más poderosas que cualquier institución democrática. Fijan los límites de la libertad de expresión, el uso de datos personales o la tolerancia a los discursos de odio”. Como lo resume Robert Reich, exministro del Trabajo de EE.UU: “Zuckerberg posee Facebook, Instagram y WhatsApp. Jeff Bezos, el Washington Post. Elon Musk, Twitter. Cuando multibillonarios toman el control de nuestras más vitales plataformas de la comunicación, no es una victoria para la libertad de expresión. Es una victoria para la oligarquía”.
La concentración de la propiedad en ese rubro tan clave para la vida democrática fue tema principal para The New York Times en agosto de 2020. “El dominio de los negocios por las nuevas tecnologías alcanza nuevas alturas” fue el título para una crónica que explicó cómo al tiempo que la economía se contraía y muchas empresas luchaban por sobrevivir, las empresas tecnológicas más grandes acumulaban riqueza e influencia de forma inédita por décadas.
Ya en 2019 lanzó la alerta el presidente de Microsoft, Brad Smith: “Los empresarios tecnológicos necesitan más regulación”. Así tituló el artículo que publicó en la revista The Atlantic. Una señal clara enviada a los gobiernos por el controlador de una de las empresas más importantes del mundo de que la manipulación ya había salido de los márgenes aceptables. No hubo reacción.
Ese es el marco en que nació la industria de noticias falsas. Usando sofisticadas herramientas tecnológicas y capturando el trabajo de abogados, sociólogos, ingenieros y periodistas, entre otros profesionales de prestigio, masifican noticias falsas que sirven para desprestigiar adversarios políticos, a las autoridades que los investigan y al buen periodismo. Estigmatizarlos. Redes de noticias falsas para convertir a líderes corruptos en hombres de bien, o para acrecentar el miedo en la población y así mantener a los ciudadanos temerosos de todo y de todos. Ciudadanos aislados. Sin posibilidad de defensa.
En diciembre de 2019, Falling Behind, un informe del centro de comunicaciones estratégicas de la OTAN, mostró cuán económico era infectar y manipular las conversaciones masivas en redes sociales. Un dato: con 300 euros podías “comprar” entonces 3.500 comentarios, 25.000 likes, 20.000 visualizaciones y 5.100 seguidores. Y explicaron con detalle el experimento que llevaron a cabo en cuatro redes: Facebook, Instagram, Twitter y Youtube. Una de sus principales conclusiones: la autorregulación de las redes sociales no funciona. No logra ponerle límites a la enorme máquina alimentada por cientos de empresas que genera cuentas y tráfico falso. Y de paso obtienen millonarios ingresos.
Hoy esa industria de noticias falsas es mucho más poderosa. Y penetrante. Y escapa a todo control. La desinformación no solo hace estragos en procesos eleccionarios como los de Brasil, Chile o Estados Unidos, sino también en la acelerada polarización de nuestras sociedades.
Autocrítica y autorregulación democrática
En este punto, emerge nítido el deber ético del buen periodismo frente a la masificación de noticias falsas. Y es allí donde también corresponde pronunciarnos sobre la necesidad de regular la información. Un debate que se acrecienta.
Destacados maestros del buen periodismo opinan:
Cristián Alarcón, periodista y escritor, fundador y director de Anfibia, una de las más importantes publicaciones digitales de crónicas y ensayos periodísticos de América Latina, ganador del Premio Alfaguara de Novela 2022 por su libro "El tercer paraíso", arremete:
De poco nos sirve rasgarnos las vestiduras por el modo en el que la producción de noticias falsas amenaza el periodismo y la calidad de la democracia si no logramos hacer una autocrítica profunda de nuestras propias prácticas y, por cierto, de las limitaciones que tenemos para competir contra la mentira ante las audiencias digitales cada vez más alejadas del consumo de medios. Una estrategia transnacional que limite la profusión de noticias falsas debería comenzar por un diagnóstico certero y filoso del estado de cosas al interior del periodismo latinoamericano. ¿Por qué esta ventaja preocupante de la desinformación sobre la información? ¿No será que nuestro rol exige una complejidad infinitamente mayor a la que hemos logrado para observar e investigar nuestras realidades?
Cristián Alarcón, quien no ha dado tregua este año en dictar conferencias y organizar talleres para aumentar la capacidad crítica de periodistas y editores latinoamericanos, concluye:
Cuando pienso en esta batalla, que por momentos parece perdida, se me ocurre una acción colectiva para entrenar editores, directores y empresarios de medios que estén dispuestos a aumentar su densidad cultural, su profundidad teórica, sus herramientas críticas. En ese camino, los periodismos que se hacen en América Latina podrían desafiarse a sí mismos y fortalecerse sin caer en la vana tentación de pedirles a los Estados que se encarguen de custodiar de modo criminalizador la santa verdad mancillada.
Una opinión similar a la de Alarcón, pero desde otro ángulo, plantea el destacado periodista de investigación nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, fundador y director de Confidencial, medio digital que resiste y enfrenta el asedio de la dupla Ortega-Murillo en el poder dictatorial de su país.
En la conferencia inaugural de la cátedra Richard Greenleaf de la Universidad de Tulane (Nueva Orleans), “Periodismo y democracia en América Latina: viejos y nuevos retos”, nos recuerda a todos una parte de la verdad, que muchas veces se omite, de Watergate, uno de los casos más emblemáticos de lo que puede lograr el buen periodismo cuando fiscaliza el poder con rigor y convicción. Y con sentido ético de cuál es su objetivo principal:
La prensa debe fiscalizar al poder público y servir como contrapeso del poder, pero necesita que funcionen adecuadamente el Congreso, la justicia y los partidos políticos, es decir, el Estado de Derecho. El ejemplo que mejor ilustra esta afirmación es un caso emblemático del periodismo político: la caída del presidente Richard Nixon en Estados Unidos, en 1974, después de las investigaciones periodísticas del Washington Post realizadas por Bob Woodward y Carl Bernstein. El mérito de las investigaciones periodísticas es indiscutible, pero como el propio Woodward ha reconocido, a Nixon no lo botó el Washington Post, sino el juez John Sirica. De no haber existido un juez del Distrito de Columbia dispuesto a aplicar la ley que desembocaría en el impeachment presidencial, el Watergate habría pasado a la historia como un gran escándalo político sin consecuencias legales, como ocurrió con el Irán-Contra en la época de Reagan en los años 80, y como ocurre todos los días en distintos países de América Latina.
Ante la tentación que a veces padecemos los periodistas de suplantar el rol de los partidos políticos y de otras instituciones en crisis, Carlos Fernando Chamorro nos exhorta a recordar “todos los días que los periodistas no somos jueces, ni detectives, ni policías, ni contralores. Nuestra función no es sustituir a las otras instituciones democráticas, ni a los partidos políticos, sino hacer que funcionen, y rindan cuentas ante la sociedad”.
Chamorro se explaya sobre la necesaria autocrítica y la concentración de la propiedad de los medios, uno de los graves problemas que obstaculizan el buen periodismo:
Para combatir las nuevas tendencias autoritarias del poder hacia los medios, los periodistas deberíamos dar el primer paso, revisando nuestras propias fallas y vacíos, para promover la autorregulación democrática de los medios. La prensa acarrea sus propios pecados, y el principal es la carencia de una verdadera cultura autocrítica para reconocer sus errores y abusos. En todo el continente, hay una tendencia marcada hacia la concentración de la propiedad en empresas corporativas de medios. Cada vez son más frecuentes los reclamos de los periodistas para que se respete su autonomía profesional, y que no se imponga la censura interna derivada de los intereses económicos y políticos de los dueños de los medios. Hay una demanda generalizada de rendición de cuentas de los medios hacia los ciudadanos, como un imperativo democrático. Urge avanzar sin vacilación en esta dirección, porque si la prensa no se autorregula, los políticos se encargarán de intervenirla, y las tendencias de regulación estatal en boga demuestran que el remedio será peor que la enfermedad.
¿Es periodista el que desinforma?
El peligro que encierra la regulación que se demanda con distintas urgencias, voces y acentos es también el foco de atención de otra joven y destacada periodista de investigación del continente: Emilia Díaz-Struck, editora de investigación y coordinadora para América Latina del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Emilia ha participado en investigaciones transfronterizas que han marcado un hito mostrando cómo el buen periodismo puede provocar vuelcos y cambios importantes en la corrupción global y especialmente el periodismo de investigación hecho con rigor y convicción. Entre ellos destacan: Panamá Papers, los Pandora Papers, Luxembourg Leaks y Swiss Leaks además de una colaboración entre periodistas de cinco países que develó el comercio ilícito de coltán.
De partida, Emilia nos plantea no omitir el rol que le cabe al buen periodismo:
Siempre ha habido espacios para desinformar, esfuerzos para contrarrestar información que es importante para los ciudadanos. Lo que pasa hoy es que con las nuevas tecnologías y las redes sociales la desinformación se ha expandido y es mucho más visible. Entonces, el ciudadano tiene que decidir a quién creer. Y eso es lo que hace cada vez más importante al buen periodismo. ¿Cómo decide ese ciudadano en medio de gran cantidad de cuentas de Twitter que la gente va retuiteando y que se expande? ¿Qué hace esa ciudadana si no sabe a qué medio recurrir para informarse verazmente, en medio de una gran marea de datos, de información? Cuando el ciudadano va al punto de partida de una información importante, y dice este medio es serio, aquí veo información cartografiada, entiende mejor lo que está pasando y puede tomar una decisión. El problema es que hay mucha inmediatez, mucho consumo inmediato sin búsqueda de qué es cierto y qué no lo es. Y una sociedad muy polarizada es una mina perfecta para la desinformación, porque muchas veces la gente no busca dilucidar si una información es verídica, sino reafirmar sus propias opiniones y convicciones.
Si la desinformación es un contenido tóxico que debilita la confianza de los ciudadanos y la democracia, ¿llegó el momento de regular la proliferación de noticias falsas? Esto opina Díaz-Struck:
Hay que tener cuidado con las regulaciones. Hay que tener mucho ojo con cómo monitorear y hacer visibles los contenidos de la desinformación. Se debe hacer algo desde la perspectiva del buen periodismo: informar correctamente y hacer visible las noticias falsas. Es corrupción, es un problema que debe ser reporteado. ¿Cómo se regula? Es difícil sobre todo en estas sociedades tan complejas en las que estamos viviendo. Regular noticias falsas puede derivar en otras situaciones delicadas, como censurar información y no censurar desinformación. Y la censura va en contra de la libertad de prensa. Tenemos que ser inteligentes en cómo informar a los ciudadanos para entender la desinformación y tomar buenas decisiones. Creo que las regulaciones en términos de decidir qué se informa y qué no se informa son muy peligrosas. Eso puede derivar muy pronto en regular la información y terminamos en situaciones graves de censura. Se puede decidir tachar una información importante que los ciudadanos se pueden perder. Hay que ser estratégicos y éticos para saber cómo podemos informar adecuadamente a los ciudadanos y, al mismo tiempo, hacer visible la desinformación y sus efectos nocivos. Para tomar buenas decisiones y decidir cómo me informo.
Pero, ¿qué se debe hacer con el periodista que trabaja para la industria de la desinformación y de las noticias falsas? Para Díaz-Struck es momento de empezar a responder esa pregunta, no sin antes plantearse: ¿Es periodista el que trabaja en esos grupos?:
La desinformación no está en la naturaleza del periodismo. Entonces, para mí, el periodista que trabaja en la desinformación, el periodista que construye y difunde noticias falsas, no es periodista. ¿Qué hacemos en ese caso? Hay países que tienen regulación que monitorea problemas de difamación y otros de ese tipo, pero la desinformación es un problema mucho más complejo. No tengo la respuesta única. Hay que pensarlo juntos para encontrar respuestas juntos. Hay medios que informan y, al mismo tiempo, develan la desinformación desde un punto ético. No es contra un periodista o un medio, es un tema ético. Pero para mí un periodista que desinforma no es un periodista.
Regreso a la oscuridad
En este debate ético que se toma la agenda, el escritor nicaragüense y Premio Cervantes Sergio Ramírez también nos alertó en abril de este año sobre el peligro del “regreso a la oscuridad” que se agazapa detrás de la máquina de información falsa:
Esta es una época en que muchos de los grandes dogmas del siglo XX se apagaron para dejar paso a otros fragmentados y pequeños, pero dogmas al fin; desde las verdades alternativas, a los negacionismos, a las cancelaciones, todo atizado igual que las hogueras donde ardían los réprobos que se atrevían a alzar sus voces en contra de verdades absolutas. Esas hogueras son hoy digitales, y en lugar de acercar un cerillo basta dar un clic. Antes, las opiniones banales, las descalificaciones envenenadas, las mitologías cotidianas, las calumnias e injurias corrían como un río subterráneo. Hoy estallan en las redes pulsadas por manos anónimas, dirigidas no pocas veces desde las granjas de trolls, donde se producen mentiras al estilo de Goebbels, e inducen a otros a sumarse a la corriente de las falsedades. Para saber cuántos de esos autos de fe digitales son salidos de esas fábricas de propaganda, capaces de provocar alzamientos callejeros, justificar matanzas raciales, afianzar dictaduras y alterar resultados electorales, hay que leer el libro Esto no es propaganda, de Peter Pomerantsev.
Dramático fue el diagnóstico sobre el avance arrollador del mundo digital en la vida cotidiana del filósofo surcoreano Byung-Chul Han en su último libro Infocracia: “Se ha apoderado también de la esfera política y está provocando distorsiones y trastornos masivos en el proceso democrático”. Para Han, esta exposición permanente a las pantallas está permeando la esfera política. Y a diferencia de las democracias occidentales, sustentadas en la tradición de la Ilustración y el libro como soporte clave, los medios digitales han sustituido ese pilar por otro: la diversión. Un concepto clave, dice, porque la política de alguna forma se vuelve un espectáculo. Un terreno fértil para la proliferación de “fake news que concitan más atención que los hechos”.
Cuando se repiten las voces que piden regulación de la desinformación para proteger o fortalecer la democracia, Carlos Fernando Chamorro nos exhorta a no olvidar lo que nos costó en el continente despenalizar el desacato y los llamados delitos de opinión. Una legislación que ha promovido la Corte Interamericana de Justicia y que el gobierno de Nicaragua violentó en 2020 al aprobar la ley Especial de Ciberdelitos, que castiga con penas de cárcel de uno a cinco años el presunto delito de propagar “noticias falsas” a través de redes sociales y medios, que provoquen zozobra, desestabilización y daños morales. El problema y el vacío: la ley no define qué es “noticia falsa”. Actualmente 14 personas están en cárceles de Nicaragua condenados por propagar “noticias falsas” a penas de 5 años, entre ellos periodistas, activistas, y hasta un campesino que ni siquiera tiene redes sociales.
Que estamos viviendo un tiempo de cambios profundos, no hay duda. Una revolución que también envuelve a los medios y al periodismo. Chamorro lo dibuja: “Se está produciendo un cambio fundamental en la relación entre la prensa y el poder. Ya no es la relación conflictiva en la que los medios fiscalizan al poder y el poder trata de influir en los medios, en la competencia por fijar la agenda; sino otra en la que el poder identifica a los periodistas no como adversarios en una democracia, sino como enemigos. Entonces estamos ante una ‘guerra’ en la que el objetivo del Estado no es persuadir, sino combatir sin cuartel al ‘enemigo’, hasta eliminarlo en el campo de batalla”.
El desafío democrático del buen periodismo y de los periodistas es enorme. Y adquiere una dimensión ética que casi se mastica cuando entendemos que asistimos a la irrupción de un nuevo poder que aún permanece en las sombras del túnel en el que nos sumergió una pandemia que aún no se agotó.