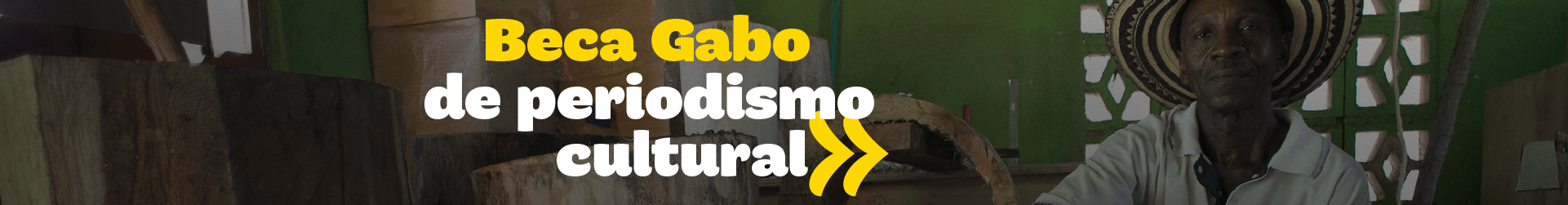Al fondo había quedado ya vacío el campo de batalla. Pasaditas las doce de la noche del domingo 28 de agosto, los champetúos habían celebrado tal como dicta el cánon cuando el baile es en la plaza: agarrándose a trompadas hasta que la seguridad los echara a bate.
Atarzanadas por sus machos en llaves de perreo mortal, vinieron muy pocas mujeres a este baile. Con camisetas largas y estampadas con motivos de escarcha, joyas rechinantes, tatuajes de caligrafías imposibles y jeans con triple desteñido de fábrica, los hombres fueron los protagonistas de la ceremonia dominical. Brillaron los peinados de temporada: el media moña o copete frontal decolorado; el fara, que es una especie de cresta alisada con rayitos oxigenados en la corona; y la colita, que es esa trenza que a veces viene de a dos y que suele llover por la espina dorsal. Los coletos más devotos se dejaron ver con la R de Revolución junto a la S de Sonwilista en todo el cuero cabelludo como homenaje a su gladiador musical, el carismático Sonwil Muñoz, DJ y animador que, desde arriba, los recompensaba cada tanto tirándoles el mic para que saludaran a sus valesitas del barrio.
“¡SALUDO!”
Frente a tres mil de sus más fieles seguidores, esa noche en la arena el RS celebraba con lágrimas y juegos pirotécnicos un estreno doble: por un lado lanzaba el R7, su séptimo volúmen, descripción; y por el otro presentaba en sociedad su primera armadura sonora, el RS Turbo Sound, un picó que combina lo mejor de las dos generaciones de estas bestias de sonido que desde los 60 andan poniendo al pueblo costeño a bailar: al frente, tatuados con sus dos iniciales fluorescentes, dos bafles tipo turbo, como los de antes, esas cajas robustas que parecen robots corronchos; y colgadas sobre unas torres, varias columnas de sonido tipo concierto pintadas con la S de Supermán.
La nueva máquina pegó fuerte. A la orden del maestro de ceremonia que llevaba el siete dorado en sus pectorales y de su baterista vestido todo de rojo sangre, disparó golpes de EDM-champeta y champeta pop romanticona, a lo que sus seguidores respondieron coreando a ojo cerrado, elevando por lo alto celulares, latas de cerveza y piponas de ron, y bailando con ese pasito como de quien camina como pingüino y maneja al mismo tiempo un carrito chocón.
La música no duraba mucho sonando. Apenas se asomaban algunos pocos compases de cualquier hit que andara pegando, entraba el Sonwil o el que fuera a hacerse con la palabra. Porque saludan más que soldado en carretera estos picós de última ola. Porque sobre la música, lo que prima aquí es la cova.
“¡Seguimos revolucionando!”.
Parado ahí sobre las graderías vacías, pasado el acoso de la foto, Elio ya no parece el cantante bla de “La Turbina”, aquel super mega hit que en 1995 lo volvió inmortal, ni el de la portada del Caballero de la Champeta Criolla, publicado dos años más tarde, en la que aparece con el puño en alto vistiendo una franela roja con amarillo, con botones dorados y hebrillas negras colgando de las solapas, como buen general de ciencias ficciones caribeñas sobre Los Caballeros del Zodiaco y Andrómeda.
El Boom está más pipón.
Con una pañoleta colorada sujeta sus drulos delgados, a pesar de la noche porta unas gafas oscuras y en sus pequeñas manos negras exhibe unos robustos anillos de plata:
“¡Pero métele guitarra!”, le pide al joven productor. “Porque sin guitarra tus pistas suenan como…”, y entonces el gran negro de Turbo Antoquia infla sus cachetes hasta quedar como un pez globo morado y emite un “¡Bmmm… Bmmm… Bmmm!”.
***
“¡Tiembla bailador… que llegó el papá… el Papá Sabor!”.
En la placa, Mike Char, patrón de Olímpica, emisora oficial del vacile caribeño y voz picotera de esta nación, anuncia el ataque de un sistema de sonido legendario con su voz de narrador de goles supersónicos.
“En el 86 arranqué con el Sabor”, cuenta Santander Ríos, más conocido como El Nene, en un costeño espeso y con la lengua medio adormecida, vestido con su ropa sucia de trabajo y con el relaxómetro al rojo. Es un hombre grande con las manos callosas. “En esa época todo era disque ‘Stereo’, entonces le puse así porque la palabra me gustó”, dice, mientras se balancea sobre una silla reclinable en ese mismo patio donde muchas veces dipuso el armatoste para darle vida a la cuadra.
Nacido de su mano a unas pocas zancadas del Castillo de San Felipe en el barrio obrero de Torices, el Nene habla del Sabor Stéreo. Un señor picó.
Frente a la fachada rosa de la casa donde vive con su madre hay varios niños correteando y tres o cuatro esqueletos de aquellas carretillas de hierro y madera que, además de su aparato rompemuros, le han dado fama en los intestinos de este rincón tostado por el sol. Conocidas como la Flota Nene y marcadas todas con pinceles chuecos con el lema NENE SABOR, hace más de 40 años heredó 20 de su abuelo, subiendo al poco tiempo el número a 200, hasta hoy que siguen siendo mayoría entre recicladores, arrieros varios de Bazurto y vendedores de coco. Fue con estas que pudo financiar su carrera de administrador de picó.
Reconocido en esos años como “La cuchilla de Cartagena” por su capacidad para pelar a cualquier contendor, en sus años de gloria el Sabor era una máquina compuesta por dos bafles de seis parlantes cada uno, pintados con la imagen de un DJ en el piano, color atardecer de playa, por el Miguel Ángel de los frescos psicodélicos: el barranquillero Ancor. Controlado por una alineación de lujo, el DJ Alfred (luego reemplazado por El César) y sus carismáticos ayudantes Pelé y Cabra (QEPD), fue una discoteca ambulante que dio palo como pocas e introdujo en la movida no pocas innovaciones.
“Nosotro’ veníamo’ con la nueva ola, con la juventú”, cuenta este hombre de 60 años.
En estos días de verbena hasta las quince, era común el mano a mano entre estos animales mitológicos. Desde por la mañana arrancaban a tronar en el potrero o en la esquina y al final de la jornada perdía el que menos bailador tuviera en frente o el que se quemara del todo. Hacia el 91, en un versus contra El Parrandero en el barrio La Candelaria, el Sabor sacó una carta que dejó a su rival sin argumentos y de paso cambió el juego para siempre: “era un pianito que le había comprado a un amigo de Barranquilla a 60 mil pesos”, cuenta el Nene, riendo como niño travieso. Se trataba de la Casio SK-5, una organetita que por sus efectos de rayo láser, ladrido de perrito o rugido de pantera, y por su capacidad para repetir como cotorra androide las palabras que le inyectan los humanos en su precario dispositivo de sampling, marcó una nueva era en la champeta: la del pianista o baterista, que con ella comenzó a perrear, remixear o improvisar en vivo sobre las canciones que ponía el DJ; y también en las producciones de champeta criolla que por esos días comenzaban a emerger en el panorama. Aunque ya existían instrumentos que cumplían funciones similares, mixers o pianolas baratas, con el Casio se concretó el siguiente capítulo del ‘espeluque: ese momento de descarga en que la música se deja llevar y el bailador queda a su merced como muñeco vudú. Ahí fue que el tambor se volvió 8 bit. Cuando se usaba el pianito, era como bailar al interior de un Atari del tercer mundo.
Otro de los grandes secretos del Sabor eran los ases de música africana que al Nene le traían sus “corresponsales” desde Nueva York. Vinilos que a veces, incluso desde su llegada, venían sin portada y con la etiqueta “raspá” para que nadie, nunca, menos la competencia, pudiera trazar su origen y hacerse con una copia. Era un mandamiento: de la exclusividad de sus temas dependía la reputación de un picó. Su efectividad, valor mayor, del gusto celoso de su dueño.
Traído por una de sus fichas más clave, David “El Pelao” Borrás, “El alboroto en Nariño” fue el apodo con el que se bautizó al himno nacional de esta institución, un tema original llamado “I go manaje the one I get” de Kabaka International Guitar Band, conjunto nigeriano que desconoce que al otro lado alcanzó estatus divino. De poco más de doce minutos, se trata de un batatazo inevitable que además es una clara muestra del sonido favorito de Cartagena: el bocachiquero. Un estilo lento y cadencioso, de tambores y tamborcitos infinitos, bajos juguetones, punteos dulces de “guitarra africana” y voces que llevan al trance y al goce. Una música que detona en movimiento suave y voluptuoso, como para apercollarse para siempre con el otro.
“Se llama así porque lo estrené en Nariño como en el 93”, recuerda el Nene. “Un barrio palenquero, de raíces africanas… entonces ya, lo puse y se pegó’”.
El Nene también fue el primero en vacilar las torres de sonido, las llamadas “tipo concierto” que vinieron a remplazar a los preciosos bafles ornamentados de los picós más clásicos. También, junto con sus dos más firmes competidores, El Parrandero y El Rey de Rocha, fue clave en el posicionamiento de la champeta criolla o made in Colombia que para el ocaso del siglo anterior comenzó a ganarle el pulso a la música africana que desde hace más de 30 años conducía los aeróbicos espirituales de esta patria gozona.
Hasta el momento, al lado del sonido jíbaro, la salsa y el son, el soundtrack reinante en la orilla popular era el soukous del Congo y de Zaire, el soweto y la mbaganga de Sudáfrica, el highlife de Nigeria y el de Ghana, y el pocotón de música antillana que llegaba, como el calypso, el compás haitiano y la mamá soca. Con esta victoria, la nueva guardia jubilaba a la generación anterior de picós grandes como El Conde, El Guajiro Tiraflechas y el Supersónico para convertirse en la protagonista de las fiestas de los extramuros.
“La gente e’ de fiebre…”, sentencia el Nene. “Y esa fiebre pegó con toa’”.
A principios de los 90, el éxito de bandas locales como Kussima o Anne Swing de Viviano Torres, edificado sobre los pilares que pusieron pioneros protochampeteros como Son Palenque, Wganda Kenya, Joe Arroyo y Abelardo Carbonó, hizo que los dueños de picós comenzaran a invertir en la producción de talento local por encima de la importación de discos africanos, práctica que además les estaba saliendo muy costosa, ya que un buen exclusivo les podía costar hasta tres millones de pesos. Adicionalmente, con las producciones originales se podía hacer negocio, como lo estaba demostrando el mercado. Para 1994, el trabajo Terapia Criolla con Kussima, que presentó uno de los primeros hits del género naciente, “El Salpicón”, llegó a vender hasta diez mil copias, mientras que un año después, “La Turbina” de Elio Boom alcanzó las sesenta mil. Fue en medio de este clima de oportunidad que los picós comenzaron a volcarse hacia la producción de éxitos y cantantes como alternativa de desarrollo, convirtiéndose también en sellos discográficos y entrando en una etapa de producción industrial que continúa hasta hoy.
El Nene no tardó en subirse a la ola.
“Frase del Nene”.
Firmado por Musicología El Flecha, discotienda principal del movimiento enclavada en el popular mercado de Bazurto, uno de los lanzamientos más recordados de El Sabor fue uno del Grupo Kuwait, al mando de los cantantes Melchor y Braudilio. Lanzado en 1996, el disco trae un tema icónico llamado “Los Power Rangers”. Atendiendo a las formas del género naciente, este cuenta con una precaria producción que a nivel rítmico comienza a sugerir ese dembow caribeño característico, presente en ese entonces en la plena panameña y el dancehall jamaiquino, con golpes percutivos del pianito SK-5. Líricamente y, como es ley, bien desafinado, su autor Braudilio aborda un tema cotidiano para darle un twist humorístico, en este caso, la historia de los famosos superhéroes, “porque era lo que en ese momento estaba pegao’”. El resultado: la interpretación barriobajera de una fantasía televisiva, toda una tradición en la champeta de primera generación que también le cantó a Los X Men, a Los Caballeros del Zodiaco, a Sailor Moon y hasta a Las Tortugas Ninja, provocando en la verbena un baile infantil y juguetón.
El disco trae una carátula amarilla con tipografías coloridas y una foto central que muestra a tres personajes bajo el sol ardiente sobre una plataforma del Castillo de San Felipe: a la derecha está Melchor, haciendo honor a su nombre, disfrazado de Rey Mago con una túnica púrpura; al otro lado está Baudilio, flaco, entruzado de Power Ranger negro; y en medio de los dos, con el mismo disfraz de superhéroe intergaláctico y elevando una espada de colores arcoiris, un niño color caramelo de unos seis o siete años.
“Ése es el Dever”, señala El Nene, sosteniendo una copia vieja e inservible de uno de sus discos emblemáticos.
***
“Culo e’ carretera esta… aquí ya es otra ciudad”.
Hace un buen tramo que el Waze dejó de funcionar. Que se acabó la pavimentada. El alumbrado público. Las casas de concreto. El agite de gente en la calle. El borde de esta trocha agreste y solitaria estaba lleno de casitas hechas con pedazos de otras casas.
Apeñuscado entre Jason y la caja con los equipos del DJ en el asiento trasero del carro, a Zé Pequeño apenas se le veían los ojos grandes en medio de la penumbra. Por primera vez en 25 años, se sabía perdido en su ciudad. Entonces hubo un silencio largo, interrumpido por el rugido de una moto con dos tripulantes portando una fara de altura mediana que dijeron “Síganos”, y esquivando piedras y huecos aceleraron hacia la oscuridad.
Fuera del recinto había un grupo de hombres recostados sobre sus motos, fumando y tomando trago, y varias niñas vestidas de mujeres, uniformadas con shorts de jean desteñido, ombligueras ajustadas y tenis blancos. Todos fijaron su mirada en el auto negro de vidrios polarizados que llegaba.
“Parqueen mirando hacia fuera… por si pasa algo”, ordenaron los de la moto.
Dever nunca había venido a tocar al Mandela, un barrio afro de estado prehistórico famoso por su violencia pandillera. Por 500 mil pesos lo habían traído finalmente a la DiscoTK Black & White. A cinco mil pesos la boleta, la noche pintaba calidad.
Eran las nueve. Adentro del lugar, había poca gente contra sus cuatro paredes. Era una bodega amplia con suelo liso de cemento y tejas de zinc. En silencio, como en los rituales previos a un baile prepubertino, chicos y chicas miraban hacia el centro de la pista. Unas luces azules y un panel de halo rosado le daban al recinto una atmósfera sideral. Un láser verde fluorescente atravesaba la pequeña bola de espejos que adornaba el techo, disparando rayos hacia los cuerpos. Los pelaos estaban de pantaloneta y camiseta, tenis o chanclas, gorras o vascas. Sobre el pequeño escenario, aún frío, el Keymer rompía el hielo con champeta de mediana intensidad. Como Dever, se trataba de una maleta, o sea, de un DJ sin picó, provisto nada más que de una memoria cargada con sus tracks.
Nadie bailaba.
Debajo de la tarima principal, el Jason y el Zé montaban los equipos. La idea era alternar desde las 9:30 durante tres horas con el Keymar, diez minuticos el uno, luego el otro, tres canciones aquí y tres más allá. Escondido detrás de ellos, el hijo del Nene estaba abstraído en la pantalla de su celular, con el brillo rebotándole en la cara de mulato, dándole a un juego
un juego de ar. En su mano, el ido familiar. Sabor Stereo. rra de Las Galaxias poblacis del Zodiaco y hasta el Pato Donald. dede guerra y estrategia: Clash Royale.
Estaba dado. En Dever, la música se comenzó a manifestar desde temprano. “De pelaíto cogía lo tronquito e’ la’ carreta y decía que eran su picó’”, recuerda El Nene. Más adelante fueron las clases de piano en las que lo metio la mama, una auxiliar de hospital. Poco interesado en los deportes o en la calle, cuando tenía 13 o 14 años y cursaba bachillerato en el colegio militar Almirante Colón, El Nene le puso una alcancía para comprarle su primer computador. Cuando la rompieron, les alcanzaba para la máquina. Costó 600 mil y desde que se instaló el chino no se desconectó de ahí hasta quemarlo. Fue en esos primeros aparatos de escritorio que comenzó a darle al Fruity Loops.
“Yo no quería que él se metiera en la música, uno ya sabe cómo es esa vaina… pura mujé, ron, amanecedero… pero cuando uno nace pa’ carpintero del cielo le caen los clavos”, sentencia su padre.
El Zé alista la Maschine sobre la base. Es una preciosa consola blanca que la firma alemana Native Instruments le regaló a Dever y que su socio usa como último modelo de batería champetera, precargándole los ladridos, lásers y rugidos clásicos de la SK, así como también infinitos golpes de tambor, placas varias y en general sonidos de cualquier bestiario para luego activarlos con los golpes precisos de sus yemas blancas y partir el ritmo en mil pedazos. A su lado, Jason ya tiene preparada la consola CDJ de Pioneer. Alto y sereno, es el primo de Dever y a veces lo acompaña en calidad de “telonero”, como hoy, que arranca tirando varias veces una placa clásica de Char:
“¡Pa’ dentro mi gente, que les vamos a soltar los discos más efectivos, los más pegados, los más taquilleros del momento!”.
Entonces la puerta se abre y en patota, chicos y chicas entre los 16 y los 21 años comienzan a engordar las filas de los expectantes y como antes de un partido, arrancan a estirar piernas y brazos. Lo del Jason es música incidental, expectativa para cuando llegue el momento de encenderla como es. Aún falta otra tanda del Keymar, que llena el vacío con . Pasan los minutos y ya van 100 que entran. 150. 200. La casa se va llenando más y más. Entonces Jason se hace un lado para darle las máquinas a su sangre. Dever accede a la interfase y elige el primer bombazo en la pantalla, dejando adivinar los escudos que lleva de tatuajes: en su antebrazo derecho, el sistema de sonido familiar: El Sabor Estéreo. En la mano, el suyo: dos blasters negros poderosos y en el centro, en colores verde, rojo y amarillo, como la bandera rastafari: Passa Passa Sound System.