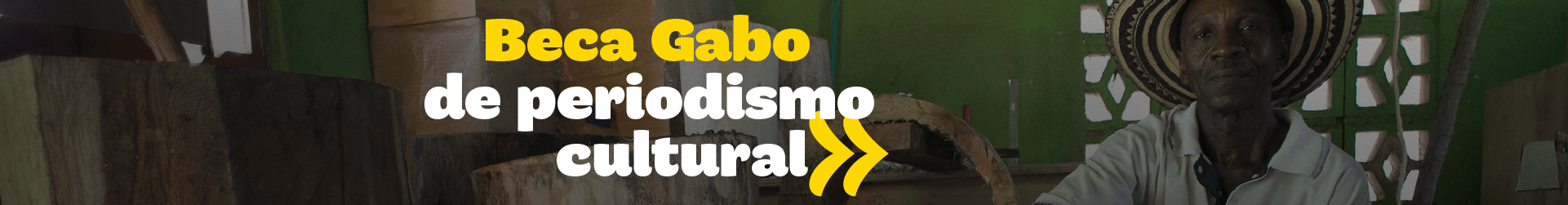En una mecedora momposina el tiempo pasa lento y silencioso como las aguas del río Magdalena que viajan al frente de Santa Cruz de Mompox hacia el norte. El pueblo y el río van paralelos y las casas de techos de tejas pequeñas y anaranjadas con puertas de colores contrastan con el río café. La belleza de Mompox está en esas casas y en ese Magdalena que de noche pierde el color y se ve solo cuando los ojos se acostumbran a la falta de luz, y entonces los árboles se vuelven sombras.
Pareciera que cada momposino tuviera en su casa al menos una mecedora, aunque una es muy poco dice Hernán Cortés, que tiene seis en su casa, en la que viven cinco personas. Trabaja en un taller de mecedoras, sigue mientras se acaba el café del descanso en un taburete viejo que poco tiene que ver con las momposinas, salvo que está hecho de madera.
Nadie le enseñó, aprendió mirando, como señala José Trespalacios, el jefe del taller –51 años, empezó a los 13–, que en Mompox se aprende este arte: viendo cómo cortan la madera y la hacen tablas, cómo las vuelven luego piezas con las formas de las sillas, cómo las pulen, cómo tejen la paja entre los huecos de la madera, cómo las ensamblan, cómo las pintan.
La familia de Hernán Cortés, que lleva el mismo nombre del español que conquistó a México, ha hecho sillas por generaciones. Su papá, su mamá, sus abuelos. No hay nada más que hacer en este pueblo, suspira, que hacer mecedoras. No para él, porque están también los que trabajan la filigrana, los que preparan y venden queso de capa e, incluso, los que se hacen guías turísticos. Esos últimos son a los que no les da pena acercarse a cualquiera con cara de turista –los que usan gorra y gafas y se quejan del calor– para ofrecer un recorrido por los principales sitios de Mompox, y pasar, por ejemplo, por la plaza fundacional de la Concepción con la iglesia que tiene el mismo nombre, y que fue la principal, donde pasaban los eventos más importantes, empezando por mercar. En español, o si les toca en inglés, el tour pasa por las cinco iglesias que hay que visitar en este pueblo que llaman Tierra de Dios.
Hernán trabaja desde las seis de la mañana. Cuando empezó hace 12 años era el que lijaba y pelaba la madera para que quedara suave. Ahora es el que toma las tablas cortadas y les da forma a las piezas en el Sinfín, no obstante él puede hacer cualquier cosa. Cuando estaba pequeño le enseñaron a tejer, pero ese trabajo lo hacen los tejedores en las casas cercanas.
La madera que usan es roble, precisa él que es la mejor, aunque también funciona la solera o el trébol. La división del trabajo se aplica en este taller que hace entre 100 y 200 mecedoras al mes, unas para vender a los turistas que pasan, otras para llevarlas a Barranquilla o Bogotá, donde tienen contactos ahora. Hernán empieza a señalar sillas: la momposina es la tradicional, que no tiene ningún adorno o dibujo tallado. Las hay grandes, pequeñas y medianas, y son las más baratas, desde 35 mil pesos empieza el precio. Luego está la Reina, que es la más difícil de hacer porque tiene pequeñas partes como palos con formas redondas que hay que pulir y luego ensamblar en un proceso que toma tiempo y cuidado. Una pequeña puede venderse por 70 mil y una grande por más de 160 mil pesos. Mientras en un día alcanzan a hacer de tres a cinco momposinas, en tres hacen una reina. Luego están las colas de pato, porque, muestra él, si usted mira a las patas y conoce un pato, es como una cola de pato, ¿ve?
El río está tranquilo porque no ha llovido estos días. La vida pasa de todas maneras despacio todo el año en este pueblo. Debe ser el calor que se siente en el cuerpo, de arriba abajo y al revés, y más si se va la luz un domingo durante más de 12 horas, y aún más si los mosquitos aprovechan la piel destapada. El centro de Mompox, lo que visitan los turistas, es un pueblo lineal, de tres calles largas y paralelas, para recordar su relación con el río, que va paralelo también. La albarrada limita con el Magdalena, la calle Real es la del medio, las dos con casas coloniales, de ventanas grandes y rejas con ornamentos, y la de Atrás, que es la de las casas sencillas. Desde la última y cuando se termina el centro empieza el otro pueblo, el de casas pequeñas y vías sin pavimentar.
En la Albarrada es donde se pueden pasar horas completas mirando al Magdalena. También donde los Portales de la Marquesa aparecen, distintas a las demás casas: puertas y ventanas grandes de colores, con portales que tienen postes de madera, igual de colores. Son ejemplo, se lee en una guía turística, de las familias ricas que vivieron en Mompox. La marquesa de Torre Hoyos y el marqués de Santa las construyeron y son tantas diferentes que cuando se camina por el río hay que parar allí. No hay nada parecido ni antes ni después.
En Mompox no está prohibido mirar por las ventanas que están abiertas casi siempre, en muchas de las casas. De pronto alguien se asoma y ve pasar la gente, o las motos que van y vienen como parte del paisaje, aunque no con la misma belleza, y si hay un cruce de miradas para saludar, luego ese alguien de la casa le invita a entrar incluso sin saber el nombre del que entra, o por lo menos empieza una larga conversación en la que hablan del pueblo o del clima o preguntan de dónde se viene. Si no hay nadie en la ventana, uno se asoma curioso, camina despacio para que la ventana no se acabe pronto, y encontrar que, por supuesto, allí también hay una mecedora.
Don José no sabe en qué momento de la historia empezaron las sillas a ser parte de Mompox. Dice que a él le contaron los viejos, cuando estaba ‘pelao’, que la inventó, o la trajo, un italiano, y que ahí empezó todo, porque si hay algo bien inventado es esa silla en el que cada palito ayuda a que funcione, a que se pueda mover de atrás para adelante o de adelante para atrás, en el mismo silencio del río, o en una conversación sin fin de un trío de amigas en la sala. Si falta un palito, ya no funciona. Este dueño del taller cree que esa versión es cierta, porque hace muchos años la paja era importada de Venecia. Ya no, y añade que el diseño de la reina sí es de los momposinos.
Del taller, las piezas pasan a las casas donde tejen la paja en la silla, es decir, el espaldar y el lugar para sentarse. De los 76 años que tiene Neila Alvarado, 30 se los ha pasado tejiendo. Aprendió porque al frente de su casa vivía un carpintero que le aconsejó poner atención a cómo se tejía, que lo iba a necesitar en el futuro. Así fue, y ella le enseñó a su hija Irina Vergara, que ahora vive de tejer. Toman la hebra de paja, la pasan por la cera de una vela acabada para que quede suave y sea más fácil de llevarla de un hueco a otro de la silla. Si restauran una mecedora, ya armada, pueden cobrar diez mil pesos, pero lo que les da el carpintero son las piezas, y para reunir los mismos diez mil necesitan tejer diez, en las que se demoran hasta tres días, porque la cosa cambia cuando la mecedora no está armada, y por pieza el precio es mil pesos. Por eso es que Neila prefiere irse a Barrancabermeja, donde vive otra hija y le pagan mejor: por pieza pueden cobrar entre 10 mil y 15 mil.
Lo que más se cansa, siguen hablando, es el cuello. Neila tiene los dedos torcidos y su hija cree que es por la cera caliente. Son felices así, de todas maneras, porque tejer es el arte de su pueblo, terminan diciendo, y porque las sillas son casi para toda la vida. Las de su casa ya tienen más de treinta años, y lo único que hay que hacerles de mantenimiento, y ahí es cuando mejora su trabajo, es lo de volverlas a tejer. Una de sus treintañeras, sin embargo, está en cuarentena en una esquina de la casa porque se le quebró una de las patas y ahora hay que arreglarla para que dure por lo menos otros quince años, pero no es más.
El sol calienta fuerte en Mompox. La gente quiere aretes y anillos de filigrana de Mompox. Los turistas compran queso de capa en alguna esquina y se sientan en el centro histórico que es, desde 1995, declarado por la Unesco, patrimonio Mundial de la Humanidad. Las casas blancas de ladrillo mezclado con cal y arena, de ventanas que tienen rejas de hierro devuelven a este pueblo a los tiempos de la Colonia, a sus momentos de prosperidad, si bien algunas se ven desgastadas.
El Magdalena pasa por la Tierra de Dios. En una silla momposina, mientras tanto, la vida pasa.