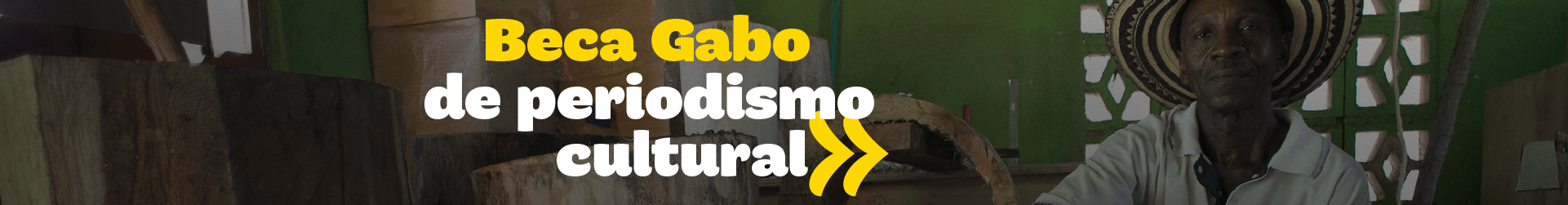"Aquí hospedose Simón Bolivar en 1827 y 1830", reza una inscripción en el exterior del Colegio Nacional Pinillos de Mompox, la ciudad valerosa, primera de Nueva Granada en declarar su independencia total de la corona española en 1810 cuando era la ciudad portuaria más importante de la región caribeña de Colombia. Como en el Colegio, el Libertador se hospedó en al menos ocho ocasiones en otros sitios del pequeño pueblo que recuerda en su arquitectura al Paseo Montejo de Mérida. Las casonas meridianas, producto de la riqueza latifundista que duró hasta entrado el siglo XX, se han transformado poco a poco en modernas mansiones ocupadas principalmente por artistas y extranjeros –o artistas extranjeros, mientras que en Mompox la riqueza de otrora se ha coloreado con las cicatrices que deja en los muros el tiempo y la humedad del Río Magdalena, legendario tanto por su belleza como por su decadencia.
La navidad todavía no es asunto de alumbrado público en Mompox aunque el clima de 30 grados a la sombra amerita la sorpresa de un local, "hoy hace fresco", dice, refiriéndose no a que el calor no sea infernal en el día en cuestión, sino a que, para él, casi hace frío. El casi frío y, sobretodo, la llegada inminente de la segunda quincena de noviembre, indican que es tiempo de desempolvar los adornos del año pasado y actualizar el arsenal en comercios como La Principal, un almacén donde Yeyson le ofrece a sus clientes el último grito de la moda en China: el árbol de navidad rosa y morado con foquitos LED en las puntas de las ramas plásticas.
Más allá del centro histórico de Mompox, donde no llega la traza del mapa turístico ni el pavimento, me encuentro con la familia Villanueva Navarro inmortalizada en hierro, él con sombrero de copa, ella con vestido hampón y ambos montados en un coche jalado por caballos. Hace tanto que se fueron a Medellín que lo único que queda de su altura social es la plaquita que marca la puerta en la propiedad que ahora rentan. Adentro, Maryury ha vestido su hogar con tres cromos de papel en los que se ve a un sonriente hombre de nieve en distintas etapas de una alegría desbordada. Un árbol navideño verde está encendido bien cerca de la puerta, para que los curiosos y los vecinos podamos espiar a gusto. Si no fuera por los adornos, la estancia de Maryury estaría casi vacía, con un sillón y un par de sillas de plástico en el piso de concreto pulido sobre el que gatea su bebé.
La arena que recubre el camino de la albarrada momposina se vuelve más espesa mientras avanzo hacia el oeste de la ciudad. El sonido de las pisadas sobre la tierra apisonada se sustituye por el de las chanclas arrastradas por el camino polvoriento, el tamaño y los adornos de las casas se reducen y los árboles que franquean ambos lados de la calle ciernen sus sombras sobre las moradas más humildes. La navidad ya es asunto colectivo a la altura de "el parque", obra inacabada "del alcalde Victor Serrano Rubio" de la que queda solo un tramo de barda y una plataforma de concreto que algún día sostuvo "un quiosco muy bonito". En el muro, un estrambótico santa clós pintado a línea alza el puño derecho más en actitud combativa que en gesto amigable. Detrás, el "feliz navidad" escrito en pintura café está firmado al estilo rupestre con palmas de manos, de muy chicas a grandes.
Lo más cercano que tiene la región del Caribe a la nieve polar que se invoca en las populares estampas navideñas son los costales de cal desinfectante con que se cubren las fachadas de Mompox, lo que no impide que el colombiano sueñe. En Cartagena, ciudad que visito antes de partir hacia el Magdalena, alcanzo a ver sobre el tapete plástico de un vendedor ambulante que ofrece a los turistas pulseritas y morrales, una bola de nieve, o ese souvenir tan característicamente gringo que en español nos hemos habituado a llamar "un snowball". Un snowball de Cartagena. La fantasía hecha souvenir.
La navidad es un asunto sensible de la política nacional. En el 2012 el iluso alcalde de Cali quiso ahorrar recursos energéticos y presupuestales presentando una versión austera del alumbrado navideño. Con los 30 millones que vale su instalación se podrían haber construido 37 parques, argumentaba el infiel. No cayó bien su falta de espíritu festivo y tuvo que disculparse al año siguiente, "“Yo pensaba que el alumbrado en la ciudad todavía era como cuando yo era pequeño, que cada quien alumbraba su casa y vivía la Navidad en familia". Acompañaba el perdón con la instalación de experiencias de realidad aumentada navideña, de un inmenso pesebre, "unas estrellas gigantes" y "árboles gigantescos de los deseos".
De vuelta en Mompox, los habitantes no esperan que los políticos actúen cuando se avecina diciembre. Doña Cata tuvo visión de largo plazo cuando hace cuatro años mandó pintar los tres tramos de muro exterior de su casa con un santa clós, un hombre de nieve y un bastón rojo y blanco con hojitas de pino en la base. Ahí se han quedado las ilustraciones, felicitando al peatón todo el año mientras se desvanecen bajo el sol recalcitrante.
Del otro lado de la ciudad, en el barrio de Santa Bárbara, frente al "parque bonito", Ruth está terminando de instalar los adornos en su casa de dos pisos. Es 21 de noviembre pero ya cuelga del balcón un santa clós que, más como un ladrón, pende de una escalerita con un saco vacío a cuestas. Su traje no es rojo sino azul. "Es que me gusta cambiarle el trajecito cada año", dice la maestra de educación básica que pagó 400 mil pesos colombianos (unos 130 dólares) hace dos años por el muñeco, el más antiguo de un repertorio que actualiza cada año. "Lo del año pasado lo regalo", me cuenta orgullosa mientras me hace pasar a su casa de pisos de azulejo decorado. Una guirnalda de brillante tela morada entretejida con foquitos multicolor ribetea el techo "y combina con el azul del Santa". Sí combina.
No es tan evidente la presencia de las natividades en las casas momposinas, acaso porque la imagen de Jesús en el desértico pesebre no genera tanta ilusión como la visión de una tormenta de nieve en un poblado donde las temperaturas pueden alcanzar con frecuencia los 36 grados. Pero ni la imaginación provincial americanizada ni los ritos católicos milenarios pueden competir con una de las mayores tradiciones de Colombia: los apagones de electricidad.
Llevamos más de diez horas sin energía eléctrica para cuando el campanario anuncia las seis de la tarde. Los gatos y los humanos que han pasado el ardiente domingo inmóviles, contemplando con ojos entrecerrados el pasar del tiempo, se sacuden al fin y salen a orearse después del ocaso. La plaza frente a la Iglesia de la Concepción se va llenando de vida conforme se vacía de luz y ya en total oscuridad solo la colorean las ráfagas de luz que emiten las llantas en los juguetes de los niños, unas velitas en las mesas de un restaurante, y una lámpara de luz azul que sombrea dramáticamente las caras de los parroquianos en un bar.
A unos metros, la luna brilla lo suficiente para que se distinga a lo lejos la otra orilla del Río Magdalena y una infinidad de siluetas que me hacen pensar en algo que leí, una visión que antes solo podía imaginar y que envuelve los sentidos en silencio y en el temor reverencial que provoca ser un citadino envuelto de naturaleza salvaje.
La navidad no asoma sus luces y estamos de vuelta en el trópico, con su calor, su humedad…