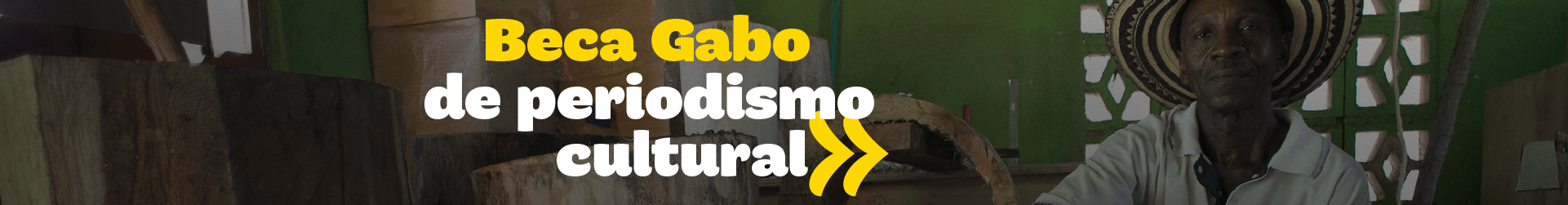Escena 1: Interior. Hotel San Agustín. Día.
Pawel Pawlikowski no hace películas, hace preguntas. El director nacido en Varsovia viste de negro, su aspecto es el de un sacerdote de jean y camiseta que el rabioso calor de Cartagena ha condenado a una de las penitencias del infierno: el sudor. Hace un año todo era distinto. Se encontraba en Polonia filmando Ida –el primer largometraje que realiza en su país–, el termómetro marcaba veinte grados bajo cero, la comida era muy mala pero, en cambio –para equilibrar la balanza–, el rodaje iba muy bien y le permitía una vez más ondear la bandera de su única patria verdadera: el cine. Hoy Pawlikowski se enfrenta al calor del Caribe colombiano, auxiliado por la sombra y las ficciones de la sala de cine, para una muestra especial de sus películas, la mayoría rodada en Gran Bretaña. Además, gracias a su mirada entrenada en la ironía, la agilidad narrativa y en la producción tanto de ficción como de documentales, conforma el jurado del 54 Festival de Cine de Cartagena de Indias (FICCI).
El cineasta ha despertado recién hace unos veinte minutos, dentro de una hora debe reunirse con los demás miembros del jurado del FICCI. Mide cerca de dos metros, es amable y pregunta si he visto alguna de sus películas. En el lobby del hotel busca una locación bajo la sombra, se sienta junto a una piscina que refleja un sol escandaloso. Justo ahora, cuando gordas gotas de sudor escapan de su frente y se alargan por debajo de sus gafas oscuras para resbalar hacia al cuello, la memoria de Pawel Pawlikowski regresa a la nieve. Es un retorno en blanco y negro a la infancia. Crecer en los años 60’ –me dice el director– fue crecer en “una Polonia en la que florecía el jazz, el teatro de vanguardia, el cine sin ataduras y una actitud cool antes de que el Papa (Juan Pablo II) se convirtiera en el Papa y todo se volviera demasiado serio”.
Escena 2: Interior. Cine Colombia – Caribe Plaza. Tarde.
Ver Ida, con su formato cuadrado y cámara quieta, es como encontrar el álbum de fotos en blanco y negro de la Polonia post estalinista, un álbum que luego del primer vistazo ya no es posible soltar. Enigmas enfocados, dogmas desenfocados. Allí, en este mundo de imágenes mucho más cercanas a la fotografía clásica que al resucitado 3D, el pasado es un secreto y el futuro una trampa para animales que llevan nombres humanos. Anna es una novicia huérfana que está a punto de tomar los votos a inicios de los años 60’ en un remoto y helado convento de Polonia. Antes de hacerlo, decide conocer a Wanda, su tía y única pariente viva, un personaje solitario y carnal. La película desentierra un secreto familiar proveniente de la época de la ocupación nazi: Anna en realidad se llama Ida, además resulta que es judía. El cineasta realiza un retrato de dos mujeres, de dos polos opuestos que pueden ser leídos como la metáfora de un solo ser dividido. Wanda, ex jueza de la Polonia comunista, le dice a Ida sin empacho: “Yo soy una puta y tú una pequeña santa… pero Jesús amaba a gente como yo, mira a María Magdalena”. El metraje arroja esas preguntas sin respuesta final; esos cuestionamientos sobre la existencia y el alma que nos recuerdan, por ejemplo, las que se hacía el cine del danés Carl Theodor Dreyer, un referente que Pawlikowski admite como influencia puntual al rodar este filme. Las utopías ideológicas y los paraísos del espíritu batallan contra lo real y crudo. Ida es la posguerra del amor.
El primer filme polaco de Pawel Pawlikowski, de algún modo, no es un filme polaco. No hay en Ida una voluntad de realismo convencional. Se trata de una cinta que se desarrolla como una apuesta por la imagen sobria pero desconcertante, un juego de conjeturas. Esta historia jamás se habría podido filmar en la Polonia de los años 60’, no obstante, es una película que quizás se debió haber hecho y que esquiva el facilismo maniqueo y la sobrecarga expositiva o didáctica de buena parte del cine histórico. ¿Es la imagen un documento o es, en sí misma y de entrada, una ficción? Dice el director: “Quería hacer una película que se desenvolviera en otra época pero en la cual nada fuera explicado (tengo fobia a todo eso por haber crecido con el realismo social en Polonia)… un filme que no se preocupara demasiado por ser profesional o industrial. Quería hacer algo más discreto y oblicuo, no filmar páginas del guión sino esculpir cosas vivas”.
En Ida no hay ningún intertítulo que nos ubique en el tiempo. El espectador debe deducir la época en la que el argumento está ambientado –o, mejor dicho, al que ha sido trasplantado– al fijarse en los autos viejos, en el pop polaco de carretera o, simplemente, apreciar una historia que no quiere ser Historia. Su blanco y negro, sus diálogos a cuentagotas, su empleo preciso de la música (Bach en el convento, Mozart cuando aparece la tía Wanda, John Coltrane cuando nace el deseo de Ida hacia un saxofonista) y el encuadre espacioso que parece clavar a los personajes a la parte inferior de la pantalla –el cielo aparece como un más allá improbable, un desierto gris– convierten a la película en una yuxtaposición de temporalidades, en un juego de escenarios cargados de tensión. “Personajes perdidos en el espacio”, dice el director.
La filmografía de Pawlikowski, asimismo, puede comprenderse como una yuxtaposición de geografías. El director nació en 1957, dejó Polonia a los 14 años y hoy es reconocido como uno de los directores más importantes del Reino Unido. “Realicé documentales para la BBC cuando era un club de caballeros de mente abierta. Luego empecé a explorar historias propias sobre exilio, amor, muerte, locura. Me desplacé hacia la ficción, empecé a pasar mucho tiempo en casa, en la tina de baño, imaginando cosas”, dice el director polaco que nunca estuvo obligado a ser un director polaco: esa condición cinematográfica de permanecer en la periferia aun al estar dentro de la metrópoli europea. Con Ida, además de una ficción con personajes redondos y actuaciones cautivantes, el cineasta logra lo que muchos entenderían como una alegoría del tipo personaje-nación: la novicia a punto de ordenarse sería la imagen de un país desencantado de los ensueños ideológicos y que quiere encontrar un refugio en lo que se supone trascendente: la religión católica.
Pero entre Dios y Marx interfiere el deseo. El encuentro de Ida con Wanda es, en el fondo, un desencuentro que les abre los ojos a ambas: una doble mirada al mundo desde el prisma de un pasado traumático, desde la pérdida y desde el vacío. Wanda y su sobrina encaran la muerte, Tánatos (muerte que, además, involucra toda una época: la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas). Pero Ida –extremo opuesto, imagen especular de su tía– descubre a Eros. Sin embargo, es Wanda quien gatilla ese descubrimiento del deseo en la piel de su sobrina. Y el discurrir de este cuarteto –Eros y Tánatos, Ida y Wanda– sirve no solo como relato sino también para configurar lo que el director llama un “paisaje histórico”. Pawlikowski dice haberse sentido conmovido al poder filmar los paisajes de su infancia –“siempre envidié a otros cineastas europeos que podían hacer películas en su propio traspatio”–; Ida es un retorno: como la novicia y como la tía, el cineasta trata de buscar sus raíces vitales (Eros) aunque esto implique un choque brutal con el pasado (o con su fantasma: Tánatos). Lo que encontramos, en efecto, es la imposibilidad de hacer encajar el dogma de la nacionalidad con el enigma de la identidad. El polaco halla (¿o es preciso decir que cava?) una fosa, imagen recurrente del filme.
Escena 3: Exterior / Interior. Teatro Adolfo Mejía. Tarde.
Una enorme serpiente multicolor se enrosca alrededor del Teatro Adolfo Mejía ubicado en el centro amurallado de Cartagena. Afuera del escenario de estilo italiano emplazado en pleno Caribe, una larguísima fila de cinéfilos, curiosos y demás festivaleros han llegado para ver Ida. Unos minutos más tarde, ya acomodados en los asientos rojos del teatro –de los cuales ninguno ha quedado sin ocupante–, justo antes de que el proyector nos transporte a una re-imaginada Polonia de los años 60’, se anuncia la presencia de un invitado especial. Pawel Pawlikowski es llamado a pasar al frente, camina hacia la pantalla dando pasos rápidos, recibe los aplausos y toma el micrófono. Todos permanecen atentos a sus palabras en inglés. Zoom in: sigue vestido de negro. El director está un poco nervioso –quizá más emocionado que nervioso– pero consigue interesar al público: en tres frases resume una carrera que inicia en los años 90’ y da pie a la historia que estamos a punto de ver. Luego de los agradecimientos, se redoblan los aplausos. El autor se retira y es reemplazado por su obra. ¡Acción!
Es el inicio de Ida: vemos a un grupo de monjas envueltas en la rutina diaria: arreglan una figura de Cristo, oran y cenan. No hablan. Es posible percibir el frío y las contenciones de ese orden disciplinario: el cuerpo es una prisión. La composición es minuciosa, la fuente de luz está siempre dentro del cuadro, el ritmo es lento pero muy sugestivo, la talentosa actriz protagónica –Agata Trzebuchowska, quien jamás había actuado antes– es preciosa. La visita de Anna/Ida a su tía amenaza con desmoronar ese mundo mecánico, el conflicto aparece enseguida y el público está enganchado. La película nos ha capturado, Ida marcha bien –escena tras escena– y esperamos ese momento en el cual una u otra encarnación del mal se apodere de la historia. Pero, de repente, una falla: el cañón de luz muere, el teatro se oscurece, nos encontramos en una cueva sin ficción… Es un corte de luz. “Indefinido”, dice la encargada del anuncio. Tras una espera que parece más larga de lo que es, se decide cancelar la función pues el resto de la programación (a continuación debe proyectarse Amores Perros con la presencia de su director, Alejandro González Iñárritu) no puede retrasarse.
Final forzoso.
Escena 4: Interior. Diálogo entre Pawel Pawlikowski, A.O. Scott (The New York Times), Fernanda Solórzano (Letras Libres) y becarios de la FNPI. Día.
En la Casa de Bolívar, donde el mismísimo Simón Bolívar escribió el llamado “Manifiesto de Cartagena”, estamos reunidos para escribir sobre un tema más pedestre: cine. Como en una película del propio Pawel Pawlikowski, el humor disuelve la sensación de incomodidad debida a la proyección fallida del día anterior. Ante una pregunta de los críticos, Pawlikowski empieza a responder: “lo que ocurre con el personaje al final de Ida”… “Spoiler Alert!”, interrumpe A.O. Scott, y el salón estalla en risas. El director también ríe y, a causa del comentario del crítico de cine del New York Times, prefiere no contar la conclusión de su película. Sus reflejos son rápidos, enseguida recobra el hilo para hablar de su relación controvertida con la religión.
Ida es una película que le permite reflexionar sobre el presente y comentar sobre la Polonia posterior a Juan Pablo II a partir de un estilo cinematográfico que parece del pasado pero que, como la propia sensación que se desprende del filme, desea ser atemporal. “La idea de una monja judía me cosquilleaba. Primero fue algo intelectual que luego se fue desarrollando y que cobró vida propia cuando se me ocurrió que los personajes debían ser sobrina y tía. Al inicio, el objetivo era hablar de la religión en Polonia, lo que yo quería era divorciar la idea de ser polaco con la de ser católico: se cree que el buen polaco es el polaco católico y que el buen católico tiene que ser polaco”.
Pawlikowski, en efecto, busca ser provocador con este filme y a la vez intenta ser contemplativo. Responde que su decisión de filmar en blanco y negro obedece a la voluntad de “remover la película de la convención de una narrativa realista y provocar una especie de meditación… quería que cada escena sea algo en sí misma, no una forma de enlazar el argumento. Por supuesto, se trata de una historia pero quería que la audiencia esté sumergida en el ahora”. Su ambición estilística fue la de conseguir un equilibrio entre la composición del cuadro y la acción de los personajes: “Existen creadores de imágenes. Para ellos, muchas veces los actores solo deben estar quietos para recibir luz. Y existe lo opuesto: el estilo de John Cassavetes o del movimiento Dogma 95 (Lars von Trier y Thomas Vinterberg) en el cual se sigue cada acción del actor. A mí me gusta el balance de las dos cosas, no la guerra entre la confección de la imagen y la emoción de la actuación”. Fue por esa razón que las tomas más ornamentales y bellas –“los más hermosos hijos de mi camarógrafo”, como dice el director– fueron retiradas de la copia final del filme.
Sí: más importante que la belleza, es la película. De hecho, el cineasta asegura que trata a los actores como si fueran personajes de un documental. Lo que le interesa es su personalidad, su aura, no su teatralidad. A Agata Trzebuchowska, quien interpreta a Ida, la encontró por pura casualidad en un café. “Ella estaba leyendo un libro y tenía un look muy interesante. Habíamos hecho muchos castings pero no hallábamos a la actriz adecuada en ningún lugar… Agata piensa antes de hablar, cosa muy rara”. El director, no obstante, se siente mucho más próximo a la otra mujer de su creación, la gris pero humorística Wanda. “Sus contradicciones la hacen más cercana a la audiencia. Ella tiene varias frases cómicas en sus diálogos. Al volver a ver el filme, me recordó mucho al humor de mi padre… No puedo imaginar una película que me guste que no tenga humor, incluso si se trata de una película sombría. De hecho, el humor absurdista polaco no es tan lejano al inglés. El genio de la cultura inglesa es el humor, es lo que más me gusta de Gran Bretaña”.
Más allá de los arrestos conceptuales de Ida, lo que parece satisfacerle más al director es el hecho de haber logrado, a partir de una serie de decisiones intuitivas –como el encuadre amplio y la cámara quieta, por ejemplo–, una película que terminó dirigiéndose por sí misma. Una criatura con vida propia. “En algún momento decidí mover la cámara para lograr una enmarcación distinta y toda la música, todo el ritmo de la película se destruyó, además eliminé muchos de los diálogos originales que explicaban demasiado. Ese es un gran sentimiento, cuando una película se dirige a sí misma”.
Se cierra el diálogo. Pawel Pawlikowski se toma una foto con el grupo, se despide, está apurado. Tiene películas que ver (y calificar).
Escena 5: Interior. Quito. Noche.
Ser o no ser (polaco), no es la cuestión. La condición de hibridez que caracteriza a este cineasta permite interpretar Ida como la búsqueda de algún territorio familiar. Un territorio que, finalmente, se vuelve un cuestionamiento, una pregunta abierta. Pawlikowski, de alguna manera, ya venía haciéndose preguntas similares en sus documentales. De Moscú a Pietushki (1990), por ejemplo, se centra en la vida de un escritor alcohólico e irreverente para desarrollar una reflexión tragicómica acerca de Rusia y sus contradicciones: el alcohol es el personaje principal. Así también, en Dostoevsky’s Travels (1991) rueda una película de carretera con el tataranieto del célebre escritor –un conductor de tranvía cuya única ambición es comprar un Mercedes Benz de segunda mano–, con el fin de quebrar las expectativas de todo aquel miembro de la intelectualidad que pretende reconocer en él algún rasgo de su genial tatarabuelo, autor de Crimen y Castigo.
Como sucede con la experiencia personal de Pawlikowski, ni el país ni los genes determinan lo que uno es o puede llegar a ser. Este director no se siente apegado al cine polaco más que como espectador. Creció viendo películas estadounidenses y europeas –francesas, italianas, escandinavas…–, los ingleses lo ubican más cerca del británico Lindsay Anderson (quien dirigió a Malcolm McDowell antes que Kubrick) que del polaco Krzysztof Kieslowski (director del famoso Decálogo). Pawlikowski toma lo que necesita del cine que lo conmueve o impresiona y no se fija tanto en nacionalidades o fronteras: “aunque no tenga absolutamente nada que ver con Ida, me gusta mucho ver Ocho y Medio de Federico Fellini, es un filme que me llena de energía”.
Pawlikowski descoloca, emplea la ironía como si se tratara de un revolver y, además, en medio de una historia trágica como Ida, es capaz de hacernos reír. Así, por ejemplo, la tía le dice a la novicia que debería tener sexo pues si no lo hace, cuando tome sus votos no tendrá nada que sacrificar. My Summer of Love (2004), filme con Emily Blunt y Natalie Press como núcleo erótico-cómico, guarda varios paralelismos con Ida ya que es la historia de dos mujeres adolescentes contrastadas por sus diferentes clases sociales y su educación pero unidas por sus ganas de divertirse. En este caso, el cineasta se centra en un ejercicio de seducción lésbica. O, por lo menos, eso parece. Pawlikowski no es un dictador del celuloide. El polaco permite que sea el espectador quien decida si lo que acaba de ver en la pantalla –dos chicas que se besan, comen hongos alucinógenos, payasean con citas de Nietzsche y se burlan de los hombres– es amor verdadero, un capricho de verano, un juego de manipulaciones o, simplemente, un producto del aburrimiento suburbano inglés.
Si bien My Summer of Love es una película muy distinta de Ida, ambas abordan personajes femeninos en busca de arraigo (emocional, territorial, familiar y espiritual). Las cuatro mujeres se encaminan hacia una exploración que implica dolor y la necesidad de asimilar cierta orfandad, algo que es posible reconocer en la búsqueda artística del propio cineasta. El contraste entre los colores vibrantes de My Summer of Love y el blanco y negro y la quietud de Ida permitirían rebautizar esta última como My Winter of Hate (Mi invierno del odio). Ambas se cierran con la actriz principal caminando en medio de la incertidumbre: la cámara estática de Ida, solo entonces, por primera y única vez, se mueve, tiembla… No hay final feliz, la última pantalla no zanja la historia con la guillotina que suele proyectarse sobre el telón para sentenciarlo todo con un: “The End”. Es como si encontráramos a Pawlikowski –a su definición del cine como una forma de canalizar impulsos urgentes– siempre con las manos puestas en alguna travesura existencialista.
Pawlikowski no quiere explicar las cosas sino que busca complicarlas.