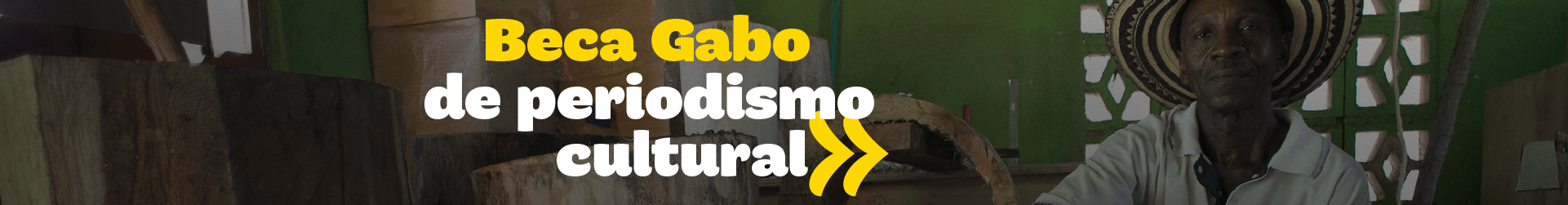Dos eventos culturales en Cartagena, el Festival Internacional de Cine y la Bienal de Arte Contemporáneo, permitieron develar el complejo entramado de cómo actuamos en cuestiones de clase, lazos de sangre, raza, sexo y religión. Mucho más que estereotipos.
¿Es posible escapar de la tradicional estructura socioeconómica y romper con los roles impuestos? ¿Son los lazos de sangre necesariamente los que definen a un buen padre? ¿Es uno tan solo blanco o negro, o masculino y femenino? ¿El sentido de la espiritualidad lo dicta haber nacido judío o católico?
Todas estas preguntas, las dos caras de una moneda, nos invitan a ponernos en el lugar del otro. ¿Qué mejor que con una máscara? Las mil caras, tan unidas a la tradición caribeña, fueron traídas a un primer plano y representadas en el intenso carnaval artístico que, en una misma semana del pasado mes de marzo hicieron coincidir en Cartagena un festival internacional de cine y una bienal.
Pese al grandísimo espectro de películas y obras de arte de ambos eventos, en el FICCI y la BIACI podían descubrirse delicadas puntadas contemporáneas que bordaban una filigrana en torno a la tan compleja y debatida cuestión de la identidad. Para todos, resultaba ser más compleja que una simple ecuación binaria. El trabajo de estos artistas y sus preguntas no se excluían, sino que atacaban un mismo nervio y estaban íntimamente unidos. Permitían que nos viéramos allí, cada uno de nosotros, plasmados en medio de nuestras debilidades.
Una imagen de la Bienal
Cuarenta y dos mujeres. Una junto a la otra. Sentadas, hieráticas, de frente y de espalda. No sonríen, no tienen sobre sí más que una camiseta blanca; nada de joyas, ni distintivos de ningún tipo. ¿Quiénes son?
Son la empleada y su empleadora pero, dispuestas así, ¿quién es quién?
¿Cómo saberlo? ¿Hay que saberlo?
Las artistas plásticas Ruby Rumié y Justine Graham planteaban dónde se conectan dos vidas, más allá del sello del estrato. La monumental instalación fotográfica Lugar común, que podía apreciarse en la Casa 1537, una casona colonial que seguramente tuvo infinidad de servidumbre y que sirvió como una de las sedes de la Bienal, parecía responder a una pregunta: ¿Cómo sería producir una imagen en la que dos personas, separadas por su condición de clase, tienen más cosas en común de las que creían? Me declaro parcial pues hice parte de la obra, así que ahí va mi respuesta. Tengo esa relación con mi nana, Alicia, una mujer que le consagró su vida a mi familia. Tiene 80 años y llegó a nuestra casa a sus 18. Nunca se casó, siempre ha estado allí, y enterró junto a mí a mis dos padres. ¿Qué más vínculo que ese? Allí estaba, expuesto en nuestra mirada, en esa segunda fila a la izquierda donde nos hallábamos. No era a las únicas a las que se nos descubría un cariño.
Las artistas proponían, así, una construcción de las relaciones desde una perspectiva con un matiz más subjetivo: el del afecto. Algo que el estudioso francés Marc Augé denomina antropología de lo cercano. Allí, el contacto entre estas dos personas se descubre capaz de borrar las barreras. Nada más conocido que el amor profundo de Matea por Simón Bolívar. Ayas, nanas, nannys o nodrizas han consagrado sus vidas a la crianza de los hijos de sus empleadores, incluso alcanzando, algunas, a ser consideradas más madres que las biológicas. Esa tensión, ese amor, intangible aunque real, se revela en estas imágenes poderosas.
Un diálogo, de la mano de un director japonés
– De ahora en adelante dime Papá a mí, no a él.
– ¿Por qué?
– Porque así ha de ser.
– ¿Por qué?
Ryota, el ‘nuevo’ padre intenta que Ryusei le siga la cuerda. Puede tener seis años y ser muy vivaz, pero simplemente no lo puede entender. Será porque no es comprensible.
“Crecerán y cada día se parecerán más a su padre, que no eres tú. Y el dolor será mayor”, le había dicho a Ryota su propio padre. Hacía referencia al drama del intercambio de dos niños en el hospital al momento de nacer, trama de la película Like father like son, de Hirokazu Kore-eda, merecedora del premio del Jurado en Cannes el año anterior y premiada como la mejor película en la sección Gemas del FICCI. “Más vale que los separes ahora. Son niños, ya se aliviarán”, concluye el abuelo.
“Ahora lo entiendo todo”, sentenciaba antes este conflictuado papá intentando explicar la aparente desconexión con su hijo porque no tiene su sangre (pese a que muy al inicio del film nos enteramos que el niño se inventa un idílico día de elevada de cometas con su papá cuando le está rindiendo cuentas a sus maestros con sus padres al lado). El director cuestiona la rígida tradición de su país de sobreponer las líneas de sangre por encima de cualquier otro vínculo (la adopción, por ejemplo, es rarísima en Japón). La impotencia con la que va desenrollando el argumento es desgarradora al punto de partir el corazón del espectador de la misma manera que se vuelve trizas el de esas madres que han de entregar a sus hijos para favorecer un proceder cultural. El valor de la sangre pesa, y mucho. Para bien y para mal.
Del cine a la videoinstalación
(En un camerino, ambas mujeres se encuentran. Una, joven, de vestido verde de raso; la otra, vieja, modestamente ataviada con un abrigo azul).
-¿Por qué no me dejas en paz? Me seguiré yendo de ti, ¡hasta que te canses de perseguirme! ¿Me entiendes?
-Sarah Jane, ya estoy cansada de hacerlo, solo vine a decirte cuánto te amo y a abrazar a mi bebé una vez más.
(Sarah Jane le da la espalda, se enfrenta al espejo y le grita).
-Soy blanca. ¡Blanca!
Esta es la forma de Sarah Jane de huirle a la herencia biológica en Imitation of life, la película de Douglas Sirk de 1959. En la escena de la cinta, esta mulata busca desprenderse de su historia y de Annie, su madre negra, negándola. El melodramático extracto fue reinterpretado en una de las obras de videoarte de la Bienal por la artista de Singapur Ming Wong. Rebautizada como Life of imitation, todo parece enredarse aún más en esta pieza cuando a los dos personajes en cuestión los representan, a la manera de drags, tres hombres (uno malayo, uno indio y otro chino, las razas dominantes de su país) intercalándose el papel de madre e hija. Un juego de identidades que busca mostrar que la pertenencia no se resuelve solamente por el color de la piel o la identificación de género. Ni por el idioma hablado. Aquí, como en el carnaval, todo es una imitación y cabe trasvestirse para tal fin. Todo es una representación y, como tal, debe leerse. Es el disfraz como traje para asumir nuestras mil caras.
Una escena de una película polaca
(Wanda, una mujer de mediana edad, lo lanza así, sin mediar cariño)
-Eres judía. Tus padres fueron asesinados durante la guerra. No te llamas Anna sino Ida Lebenstein.
(Silencio. Primer plano a la cara de la muchacha, que no se inmuta. No parpadea. No respira. Ida, vestida de novicia, de largo abrigo gris y cofia del mismo tono, pues se va a ordenar dentro de pocos días, se limita a oír esta historia de la que no podía sospechar).
La película del cineasta polaco Pawel Pawlikowski, su regreso al país luego de años de exilio, recoge un secreto a voces, ese de los niños polacos judíos que fueron salvados por sacerdotes católicos de las manos de los nazis durante la Segunda Guerra. Pero, en lugar de quedarse en el lugar de la melancolía, Ida propone mirar el mundo, su mundo, con menos compasión que entendimiento.
Con semejante revelación, el panorama se le remueve, ¿cómo no? El director la confronta, pone a prueba su fe y enmarca sus dudas dentro de una geografía de “áreas grises”. Nada de blanco y negro, porque simplemente la vida no funciona así. Por eso, en medio de un profundo misticismo, Pawlikowski se permite ironizar las situaciones como cuando en una cena en el comedor, en medio de un silencio excesivo de novicias y monjas, a la niña se le escapa una risotada ante lo artificial de la escena. O cuando su tía Wanda, al emprender ese viaje hacia su propia historia, le pregunta: “¿Has tenido sueños con chicos?”. No, le responde Ida. “Pues más vale que los tengas alguna vez porque de lo contrario ¿para qué todo ese sacrificio que vas a hacer?”.
La identidad religiosa, pregunta implícita en el film, la daría más el sentido de Dios que el origen étnico, el contexto social o la pertenencia a un grupo. En ese debate interior se mueve la protagonista, en una actuación impecable que permite la empatía con su situación.
En todas estas expresiones artísticas las categorías dejan de ser estáticas y adquieren una paleta de grises amplia y rica. Y así conviven sombra y luz en una misma persona, con las dificultades que ello significa. Las propuestas alrededor de la identidad de todos estos artistas son mucho más complejas que lo que podría pensarse en cuestiones de clase, origen, raza, sexualidad y creencias y donde a esta palabra hay que presentarla en plural: Identidades. Hoy, la pregunta se complica porque ya no se trata de analizar si podemos transitar a través de varias personalidades –que sí–, sino qué tan verosímiles nos resultan. Cartagena, una ciudad con tantas caras que le permite vestirse de reinado y festivales, pero también de miseria y prostitución, se prestó como escenario ideal para diseccionar el cuerpo de la identidad. Cada cual con sus tantas caras. A algunos se les veía radiantes con esta multiplicidad de opciones, otros, nunca se sentirán del todo cómodos con ellas. Aquí, sin embargo, cada uno de los artistas presentados, parecía llevarlas muy, pero muy bien.