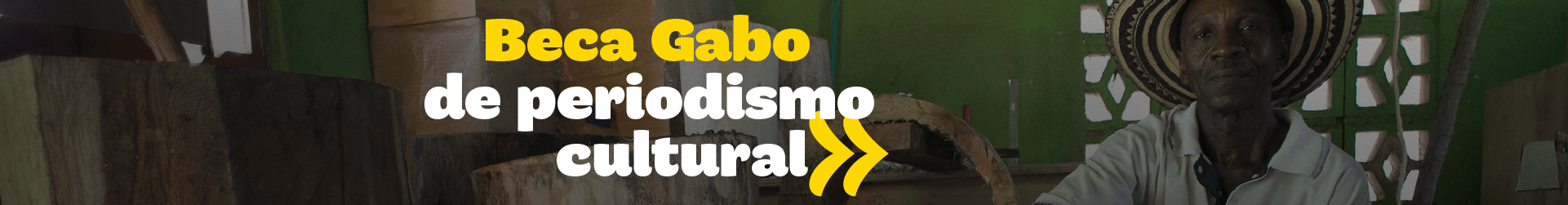Foto: Joaquín Sarmiento.
Hoy me desperté antes de que amaneciera en una banca del Parque Bolívar de Cartagena. A ese parque, a una de estas bancas, llegó a dormir García Márquez hace 69 años. Era la primera vez que visitaba Cartagena. Llevaba consigo una maleta de lienzo con ropa sucia y los libros que se salvaron de su pensión incendiada en Bogotá. Viajó solo a Barranquilla, y tres días después viajó en un bus que llevaba gente hasta en el techo y que lo trajo por fin a Cartagena. Encuentra aquí más imágenes de este trabajo.
Según el historiador Ariel Castillo, García Márquez llegó a Cartagena el 2 de mayo de 1948. El recuerdo vivo de un rostro moribundo que le pidió que lo salvara de la muerte el 9 de abril en la Plaza de Bolívar de Bogotá y la angustia de los días que siguieron se dispersaron por unas horas, desde el instante en que pudo ver con claridad la ciudad a la que estaba llegando: “Me bastó con dar un paso dentro de la muralla para verla en toda su grandeza a la luz malva de las seis de la tarde, y no pude reprimir el sentimiento de haber vuelto a nacer. De pronto, el mundo se había vuelto otro en Cartagena”. Pero el aliento recobrado por la fascinación que sintió por la ciudad, y que haría que él hablara de aquella como una noche histórica, duró poco. Sin dinero y sin rastro de los amigos con los que se encontraría esa noche en el Hotel Suiza, se dirigió a una de las bancas de un parque oscuro, al otro lado de la calle, y alcanzó hacerse a la idea de que pasaría la noche allí.
Esa anécdota vívidamente narrada en Vivir para contarla, sobre una primera noche en una ciudad que para él sería definitiva, me trajo a este parque, a preguntarme por cómo es pasar una noche a cielo abierto en una ciudad ajena, y cómo es pasar así la noche siempre.
En el Parque Bolívar, que está rodeado de locales, museos y apartamentos costosos, suelen dormir los que no tienen casa, aunque sean cada vez menos bienvenidos.
Hay quienes dicen que fue a principios de este año, con el nuevo código de policía, que empezaron las visitas constantes de los agentes. Y otros, que fue por Raimundo Angulo, el director del reinado nacional, quien vive y trabaja al frente. Desde hace un tiempo paga el mantenimiento del parque e instaló unas cámaras que se hacen pasar por bombillos. Aunque el parque está vivo en la mañana y en la tarde, la noche trae consigo a los indeseados, a aquellos que en el día se camuflan con la ciudad. Algunos han cedido a la autoridad, el parque está cada vez más solo. Pero hay figuras que se resisten.
***
La noche en que llegó, a García Márquez le negaron la entrada al Hotel Suiza, una pensión que, según Jaime García Márquez, estaba al frente de la plaza, cerca de lo que hoy es el Museo del Oro. Le faltaban los 18 pesos que debía pagar por adelantado para quedarse en la posada. Todavía estaba a una semana de que sus padres le enviaran más dinero, y su única esperanza eran los amigos que había extraviado en Barranquilla. Esperó por horas, caminó aún maravillado por el centro histórico y al volver, el guardia le dijo que nadie había llegado, pero que su maleta podría quedarse en el depósito del hotel. Sin más remedio, García Márquez pasó la calle y se sentó en la banca del Parque de Bolívar que da hacia el Banco de la República. Cuando intentaba dormir, vio entre los árboles la estatua ecuestre de Simón Bolívar: “Ya con el ánimo dispuesto para dormir en la banca donde estaba sentado, me pareció de pronto que había algo oculto entre las sombras más espesas de los árboles. Era la estatua ecuestre de Simón Bolívar. Nadie menos: el general Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, mi héroe desde que me lo ordenó mi abuelo, con su radiante uniforme de gala y su cabeza de emperador romano, cagado por las golondrinas”.
Bolívar, que estuvo en Cartagena cinco veces, pasó la primera de ellas cerca de allí, en la calle San Agustín Chiquita, donde se conserva una placa que recuerda el hecho. En el parque, que desde 1892 lleva su nombre, está también la casona donde dormiría después. Y en el extremo opuesto está el Palacio de la Inquisición, donde no poder dormir debía ser otra forma de tortura. Se dice que hasta hoy los gritos nocturnos del pasado despiertan a los que pasan sus noches en el parque del frente.
Pasar la noche aquí y ser testigo de lo que aquí ocurre es de alguna manera ir al encuentro, a través de los años, de un García Márquez joven y asustado. También soy una extraña en este parque, y hoy trato de imaginar la angustia y desarraigo de todos los que han dormido aquí. Es la segunda vez que vengo, ya con menos miedo y esta vez sin celular.
El parque es soledad y silencio. La policía pasa menos porque es un día festivo. El parque carga, y se le nota, la suciedad de un fin de semana largo. Hay un condón usado en el piso, un olor a orines insoportable, dos borrachos desvariando en una banca y el chillido constante de las ratas.
Caminando desde la otra calle hacia las bancas esquineras, donde las ratas se oyen menos, viene Carlos, el recepcionista de uno de los edificios vecinos a quien conocí la primera noche. Hoy es mi fiel compañero nocturno. “Vea: si usted todavía quiere pasar la noche aquí, hágase en la banquita del frente que yo la estoy cuidando”. Cómo reaccionaría la policía si encontrara durmiendo a una turista limpia y bien vestida en una banca. ¿También la echaría del parque? ¿Decide a quién sacar y a quién no?
En un recorrido circular Carlos me presenta a los pocos yacientes. El primero es un señor muy gordo y harapiento que duerme sobre su propia papada. Según Carlos, solía tener un restaurante caro en el centro pero terminó en la calle por “pagapato”. “Pagapatos son los hombres que pierden la cabeza por las mujeres, y pagan mucho por ellas”. En otra banca de afuera hay un viejito acostado, tieso como una piedra, un borracho dormido, pegado a una botella de Old Parr, una señora que fuma un cigarrillo tras otro, con la mirada fija en el suelo y una pierna en el aire que viene y va.
A lo lejos aparece María Luisa Pulido. Otros en el parque me han hablado de ella. Lleva un par de maletas donde carga su vida y una mata de rulos le cubre la cabeza. Duerme aquí a veces, desde el año pasado. Llega a las 10 de la noche, cuando el parque está vacío, y se va a las 6 de la mañana. Es samaria, dice ser corredora de propiedades y estar yendo y viniendo de Santa Marta a Cartagena por las ferias de venta de inmuebles. Es cuajada, morena y de ojos claros, casi transparente, y habla con una voz suave, casi infantil. Por ahí es que se le escapa la fuerza. “Yo vengo aquí y capto casas.
Tengo muchas casas captadas en el centro turístico de Cartagena. Voy a Santa Marta y capto Rodadero, capto Taganga, capto el sector turístico de estrato alto. Yo ya tengo todo captado con los propietarios. Y si viene un turista que quiere comprar, yo voy y le muestro”. Dice que las ventas han bajado y que por eso ha tratado de encontrar otras fuentes de ingreso, como conducir a turistas perdidos a hoteles o casas de huéspedes. Dice que a veces sobrevive así, de comisiones y propinas.
Resulta imposible creerle. Tal vez es lo segundo, lo que ella describe como un oficio ocasional, lo que realmente hace siempre. Tal vez sea esa vida que cuenta la que hubiera querido vivir, o la que tuvo, o la que cree que vive. María Luisa desvía los ojos perdidos cada tanto, como si al hacerlo pudiera mirar a la mismísima nada. Dice que el parque es para gente centrada pero emproblemada, como ella, y que a los loquitos y a los drogadictos se los llevan a hogares de paso. “El parque es para mí una experiencia, soy como un ave de paso”. Repite y vuelve a repetir las palabras “tristeza” y “experiencia”. Parece pensar en círculos, dándole vueltas al parque con la palabra.
De repente una rata pasa al lado nuestro, yo pego un grito de asco y ella empieza a hablar de indigentes que han amanecido muertos por picaduras de rata envenenada. “Pero hay algo curioso y lindo de los ratones, ¿sabe? Yo nunca había visto que durmieran como las ardillas en los árboles. Duermen así, y se caen a veces. Tienen el derecho, igual que uno, pero salen bastantes, y son inteligentes: fumigan en el día, pero ellas se entierran debajo de los árboles”.
La peor experiencia que ha tenido en el parque fue precisamente con la policía. La electrocutaron con una pistola eléctrica para despertarla y luego le rociaron gas pimienta en los ojos. Esa noche le dejó una marca, un bulto debajo de la piel en la muñeca derecha. Les puso una demanda y las cosas se calmaron, no solo con ella. También con los que tienen menos, y también llegan a la banca.
Son las once. A esta misma hora, hace 69 años, llegaron al parque dos agentes de policía que le apuntaron con fusiles a García Márquez, quien sin saberlo –y de haberlo sabido, sin poder evitarlo– había violado el toque de queda que regía desde las nueve en todo el país por el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán que llevó a las revueltas y a la represión de lo que después se llamó el Bogotazo. Revisaron sus papeles. Le preguntaron cuánta plata llevaba. Le pidieron un cigarrillo. Él les mostró la colilla apagada que pensaba fumarse antes de dormir. Uno se la quitó y se la fumó. Después lo llevaron del brazo hasta La Cueva, una fonda a cielo abierto en los extramuros donde todos se conocían. Se sentaron a comer los tres. “Yo, más por tímido que por comedido, ordené menos platos que ellos y cuando me di cuenta de que iba a quedar con más de la mitad de mi hambre ya los otros habían terminado. Cuando nos despedimos me sentía conmovido por el hallazgo, pero no me habría imaginado que aquel lugar de trasnochados díscolos iba a ser uno de los inolvidables de mi vida”.
Más tarde, los agentes lo llevaron a completar sus rondas atrasadas. Cuando dieron las dos tocaron la puerta del hotel, pero el guardián los mandó al carajo por despertarlo. Resolvieron llevarlo a su cuartel. “Así dormí –en un calabozo para seis y sobre una estera fermentada de sudor ajeno– mi primera noche feliz de Cartagena”.
***
En el presente otros retoman y completan la noche que García Márquez pudo haber pasado en el parque. Sus cenizas están glorificadas a pocas calles.
Valentino, un pintor que vive en el edificio que cuida Carlos, ve la cosa como un fenómeno difícil y triste del parque, pero no puede evitar sacar el lado estético de esas presencias silenciosas. Cada figura acostada es una pintura en potencia. Sus posturas, la disposición de los cuerpos, las variadas anatomías son formas dignas de retratar. Una noche de diciembre se contaban 25 cuerpos inmóviles sobre las bancas.
Estar aquí es difícil. También lo es escribir aquí, porque escribir también es difícil. Es incómodo. Esta banca es una buena metáfora de la escritura: parece llamar, invitar a sentarse, parece una salvación cuando las piernas no dan más, pero también es dura, y es torcida, y reta al cuerpo, y hace sentir la urgencia de huir y abandonarla. En eso pensaba, tal vez por el adormilamiento y el sopor que me tienen tambaleando entre el sueño y la vigilia, hasta que por fin pude quedarme dormida.
Me levanté aturdida, antes de las primeras luces del día. Más tarde el parque despertaría del todo y sería otro. Llegarían los vendedores ambulantes y los dibujantes. Abrirían los museos, las casa de esmeraldas, el banco. A las doce podría aparecer un predicador y algún guía del centro arriando a una manada de turistas. Alrededor de las tres aparecería Rosina Patrón a instalar las mesas de ajedrez. Y una hora después, las tres compañías de baile que, como María Luisa, viven de las propinas de los turistas. Puede, quien sabe, que se pase un señor de nombre Miguel con su carrito de libros de García Márquez que vende precisamente aquí, en el parque en el que Gabo estuvo a punto de dormir.