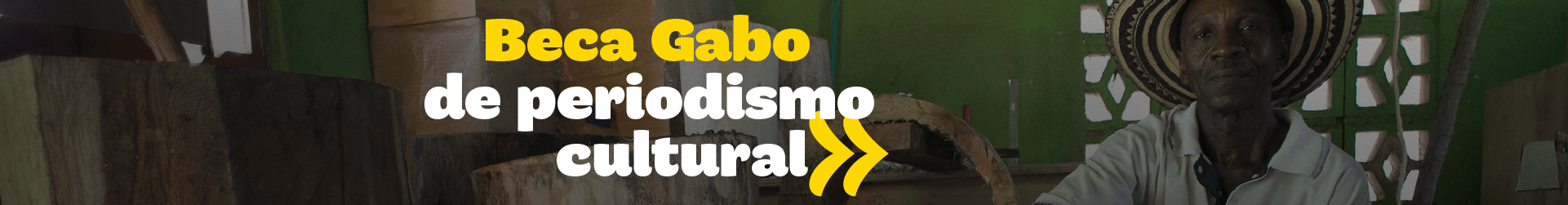Hay que ser idiota para volver del Caribe con una crisis existencial. Al parecer, las palmeras y las arenas sedosas dan para retiros relajantes, lunas de miel, postales y ahora también para poner en jaque vocaciones. Escribo esto después de pasar una semana en el Festival de cine de Cartagena de Indias, Colombia, con una beca de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. La crisis existencial no la contraje allí, sino que venía conmigo de lejos. Concretamente, desde mi primer trabajo como periodista en la revista Tiempo–hoy desaparecida– y acompañándome fiel en los siguientes nueve años y medio en CINEMANÍA, casi una década plagada de crecimiento profesional y personal, de satisfacción e ilusión, pero también de EREs, despidos, cierre de medios e intentos poco fructíferos de abandonar la profesión (o de que ella me abandone a mí). Escribo esto después de pensar en ello, deprimirme, concluir que podría ser interesante escribirlo, ambicionar retuits, detestar lo escrito, ignorarlo en mi ordenador cerrado a cal y canto, eliminar los múltiples intentos en documentos de Word, recuperarlos desesperadamente de la papelera y reescribir un nuevo artículo borrando todo lo anterior.
Ese popurrí esquizofrénico de pasión y precariedad, de sueño cumplido e inestabilidad inherente es, probablemente, lo que me ha traído hasta aquí. Aquí, refiriéndome no tanto a Cartagena de Indias o al taller periodístico de la beca, sino más bien a esta página, al impúdico ejercicio de desnudar mis vulnerabilidades –tal vez, las de una profesión– con el fin de contestar a una pregunta (¿para qué sirve un periodista de cine?) que seguramente esconda otra más grave dentro: ¿para qué serlo? Y sí, podría haber escogido otro tema para escribir el artículo que me he comprometido a publicar al aceptar la beca de la FNPI, la institución creada por García Márquez para perseguir la excelencia del periodismo: una crónica del FICCI que repasase el festival del 28 de febrero al 5 de marzo, una entrevista a Tilda Swinton, que andaba por allí, o un reportaje de Zama, la última película de Lucrecia Martel también en competición. En fin, que podría haber hecho todo esto, pero he hecho esto otro.
En algún momento, cual Don Diego de Zama, cuando esté reescribiendo este texto –una de las muchas reescrituras que haré, parciales, totales, borrando párrafos enteros presa de la angustia de ser incapaz de expresar con exactitud lo que quiero decir–, pensaré que en mi decisión de perseguir este enfoque –¿para qué sirve un periodista de cine? ¿para qué serlo?– habrán tenido mucho que ver mis compañeros en la beca Gabo, catorce periodistas de once países y prestigiosos medios internacionales. Muchos de ellos son freelance, otros tienen un contrato de un año y no saben qué será de ellos después, un par han visto cómo colegas les retiraban la palabra al hacerse con puestos a los que también ellos aspiraban, algunos incluso han presenciado cómo cerraban sus cabeceras justo antes de celebrarse el taller.
La pasión de Agnes Meyer
“Sé periodista, aunque solo sea para perseguir inmediatamente el objeto de cualquier pasión repentina”. Esta cita pertenece a Agnes Meyer, pionera del periodismo cultural en EE UU y madre de Katharine Graham, mítica editora del Washington Post. Su consejo maternal estaba en el primer borrador que escribí de este artículo iluso, cuando parecía más un reportaje del festival en el que se iban colando algunas dudas existenciales que esto que no sé muy bien qué es. Recuerdo que me vino a la cabeza a la salida de The Smiling Lombana, la película de Daniela Abad que inauguró el FICCI, y que tanto sus hipnóticas imágenes de archivo como las palabras del Presidente de Colombia –“desconfíen del que no le guste el cine”,dijo en la gala el Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos– me envolvieron durante algunas horas en esa borrachera de lo sublime con la que el cine me atrapa de vez en cuando consiguiendo que olvide todo lo demás. Suele sucederme aproximadamente cada vez que salgo de un pase de Paul Thomas Anderson,de Mia Hansen-Løve o Scorsese, de Claire Denis, de Lynne Ramsay, de Villeneuve, de Linklater, de Jarmusch, de Spike Jonze, la lista es larga, o tras una reposición de cualquiera de Billy Wilder, Truffaut, Hitchcock, Coppola, Lynch, Allen, Varda, Saura o Kubrick, por citar a los de siempre, pero también cuando descubro en Filmin una maravilla que, momentáneamente, hace que parezca que el mundo tiene sentido. Diré también que es una pasión casi infantil, repentina como la de Agnes Meyer, avivada por la certeza de que aún quedan muchas obras maestras por descubrir y que descubrirlas, ese camino, es lo que cuenta. Y que a veces me pregunto cómo he conseguido vivir de esto tantos años y hasta me siento culpable por quejarme, pero enseguida se me pasa si me acuerdo de mi sueldo.
Despertarme, desayunar e ir caminando a los Verdi, Golem o los Renoir para ver antes que nadie la última película de Spielberg, Farhadi o Amalric, empezar el día emocionándome, pensando cómo voy a ordenar las palabras para contar lo que he visto ahí y, sobre todo, cómo voy a contagiar esa pasión a los lectores, sean quienes sean. Para mí, este es el auténtico lujo de mi oficio, aunque entiendo que la idea de entrevistar a George Clooney o a Brad Pitt pueda resultar más apetecible que la sala a oscuras. Pero, fuera mitos. Suelen ser encuentros impersonales, rápidos, profesionales y centrados en la promoción que rara vez dejan entrever quién es la persona que te han colocado enfrente. Por deformación profesional, una intenta observar más allá de lo superficial –los guantes con los dedos cortados de Thomas Anderson, los caramelos Werther’s Original sin azúcar de Woody Allen, los vaciles melosos de Jonah Hill…–, pero, para evitar frustraciones, es importante saber que no eres Lillian Ross escribiendo un libro sobre Medalla roja al honor, de John Huston, durante varios meses, y que hay directores / actores que no tienen reparos en hacerte ver su escaso aprecio por la promoción. Dicho esto, mi trabajo favorito en Cinemanía durante estos últimos diez años consistió escribir una serie de reportajes sobre oficios del cine en los que entrevisté prácticamente a todos los gremios, desde guionistas hasta cartelistas pasando por atrezistas y maquilladores. Estos profesionales, fundamentales en los rodajes pero generalmente ignorados por la prensa, me hicieron comprender la maquinaria jerárquica y compleja que está detrás de un arte tan puro. Con ellos terminé de enamorarme del cine.
Escribo con los ojos. Escucho y miro, tomo notas en mi iPhone. Tengo el teléfono lleno de apuntes que al cabo de los meses no entiendo. Por ejemplo, de Cartagena: “Besos en las aspilleras de la muralla”, “Vendedor de helados, campanitas”, “Hormigas culonas”. Me gusta cubrir festivales porque me obliga a estar prevenida, atenta, a vivir distinto. Esa mirada profunda, lo pienso ahora, es la misma que me devuelve el director desde la pantalla en cada una de las películas que veo. ¿Y si todo es lo mismo y yo estoy en medio llevando palabras e imágenes de un lado a otro? Los periodistas de cine (este es un pensamiento improvisado, sin notas en el iPhone) tenemos algo de traductores, todo el día pasando de un lenguaje a otro, aprendiendo a descifrar las miradas. Verdaderamente, son dos las preguntas que me paso el día intentando responder. La primera, cómo se hacen las películas, y la segunda, qué significan, lo que en el fondo es como preguntarse por la vida. Para mí, ver y escribir son prácticamente la misma cosa más allá de la belleza: buscar respuestas, entender lo que nos pasa, y, a veces, como diría Joan Didion, una forma de sobrevivir. Teclear es otra cosa, ese misterio que va en el orden de las palabras. La pantalla a solas. La auto exigencia. Las inseguridades. El abismo entre lo que quieres escribir y lo que escribes. Rozar con los dedos lo inaprensible. Me pasa siempre y en este reportaje también.
Por lo demás, el trabajo en una revista tiene mucho de oficina: reuniones y muchas horas delante de un ordenador. Internet y la crisis han hecho que cada vez salgamos menos, y las cifras de Google Analytics suelen darles la razón. Ya no importa que un texto esté trabajado o no, las fuentes, las horas de investigación. Ahora manda el titular, el gif del tuit, lo viralizable que resulte el contenido, el algoritmo de Facebook. Por eso, a los periodistas de cine nos gustan tanto los festivales. Salir, escribir, contar lo que vemos, lo que antes era el periodismo. Este texto, sin ir más lejos, fue al principio una crónica del FICCI antes de dar más vueltas que la cabeza de Charlie Kaufman en Adaptation, un retrato de un festival muy peculiar, entre hípster y caribeño, modesto pero muy bien programado y con una presencia femenina a destacar.
Ahora me doy cuenta de por qué no me gustaba aquel texto y también de que en él estaba ya el germen de este. De una manera un tanto desbaratada (¡estaba teniendo una crisis!) dejaba ver que me costaba encontrar un hilo conductor entre las películas del festival y la realidad de la calle colombiana. En las descripciones me ponía muy poética, es algo que suelo hacer. Cartagena era la ciudad de las flores en los balcones, del ruido y el caos con encanto, las casas coloniales color blanco y siena, los mimos disfrazados de Spiderman, el sonido hueco de los carros de caballos mezclado con el claxon de los taxis, los puestos de sandía y mango, los vendedores de tabaco, chicles y llamadas telefónicas. Después me sacaba de la manga una antítesis brutal: la violencia de las películas que estaba viendo. Me había impactado una película titulada Matar a Jesús, de Laura Mora, en la que la directora recreaba el asesinato de su padre a manos de un sicario. En el texto original no sabía muy bien adónde quería llegar escribiendo sobre ella, pero había sido incapaz de no incluirlo. Contaba que, una vez, en una habitación llena de gente, había preguntado cuántos habían perdido a sus padres a manos de un sicario, y casi todos habían levantado la mano. Según me explicó Daniel Marquínez, uno de los organizadores de la beca Gabo, todo el mundo en Colombia tenía un padre o abuelo asesinado o secuestrado, lo que me hizo pensar que tal vez había cosas peores ocurriendo en el mundo que mi crisis existencial. Vamos, que me sentí culpable y por eso lo incluí en mi texto, pero no pegaba ni con cola.
Intuir la ambigua situación actual de Colombia no mejoró las cosas. En alto se hablaba de paz y por lo bajini, de que aún había guerra. El narcotráfico, la violencia, los balazos y los navajazos impregnaban las películas y las historias de los que venían de Bogotá, pero Cartagena de Indias podía ser cualquier ciudad española en materia de seguridad, una belleza colonial llena de turistas y rodeada por una muralla del siglo XVI. Cuando por fin salí había escuchado muchas historias de lo que había al otro lado, incluido las islas paradisiacas y los muertos todos los días a balazos. Esto me paralizó. ¿Qué significaba estar dentro? ¿Y fuera? ¿Podría haber escrito un reportaje del festival de Cartagena de Indias que contase algo verdadero y profundo de Colombia? Mientras me sumía aún más en mi abismo profesional pensé algo sobre el cine: a veces entrar en las salas te obliga a salir, sirve para ver más allá.
La precariedad y la inteligencia artificial
Una mañana, mientras desayunábamos en el hotel, dos compañeros becarios conversaron sobre esas inteligencias artificiales que escriben noticias deportivas. Después, mientras tenía lugar el taller, busqué en internet estos datos para incluirlos en algún lugar de este reportaje: “Según el Informe anual de la Profesión Periodística elaborado por la APM en 2015 entre 2008 y ese año, la época más dura de la crisis, en España desaparecieron 12.200 puestos de trabajo en los medios españoles y 375 medios de comunicación, entre los cuales 214 eran revistas”. Lo que no decían los datos, pienso ahora, es qué historias publican los medios que todavía no han desaparecido. Noticias cortas, sensacionalistas, Instagram Stories, clickbait baratero, listas tontas, milagrosos tratamientos contra el cáncer de colon que van acortando nuestra capacidad lectora, de análisis, el pensamiento crítico. Hace años me quejé de esto en otro artículo y la reacción general fue que había que adaptarse a los tiempos. Es decir, que les sobraba mi pensamiento crítico. Pero, en gran medida, yo vivo justamente de eso. Doy mi opinión sobre películas, recomiendo, tengo un criterio y lo aplico. La directora de The Smiling Lombana, película inaugural del festival, nos visitó un día en el taller y ante la apreciación de uno de mis compañeros, exclamó: “Me gustan tanto los críticos. Ustedes se dedican a pensar las películas”. Su visión me consoló tanto que ha sobrevivido desde el primer borrador hasta aquí y ha escalado puestos hasta el titular.
He vuelto del Caribe con una crisis existencial y un texto que no me gusta. No he resuelto nada y además he empezado a preguntarme por qué tanto empeño en ser periodista de cine. A este brete se une el apuro habitual de terminar una historia, un final que me paso buscando un par de días sumida además en un absurdo jet lag. Una mañana, sin saber muy bien a cuento de qué, anoto en una servilleta lo siguiente: “Un profesor de escritura me dijo una vez que escribimos para demostrarnos que somos capaces, pero yo lo que creo es que escribo sobre cine porque no puedo dejar de hacerlo”. Esa misma noche enciendo la televisión y escucho a Bibi Andersson decirle a Liv Ullmann: “Imagínate toda tu vida dedicándote a lo mismo, creyendo en algo, teniendo un propósito. Aferrarte a una cosa intensamente sin importarte nada”. Ingmar Bergman contaba que Persona, su película de culto, había surgido de una profunda crisis personal y que, a la vez, le había salvado. Pues, qué tontería, a mí por el momento también.
**Este texto también fue publicado en Cinemanía (El Mundo).