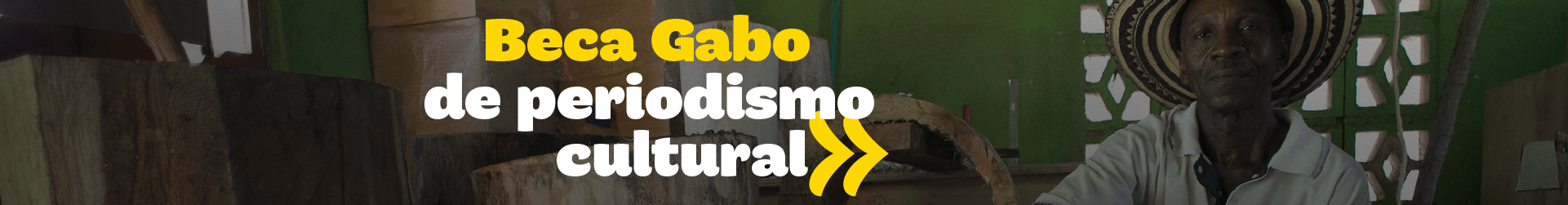Un pargo: sólo eso le pedía a la noche. Un pargo rojo de escamas granates como los que hace diez años pescaba a diario en sus faenas en las aguas de la bahía de Cartagena. Un pargo rojo pesado, de los que halan y amenazan con romper el cordel o devorar el anzuelo. Un pez por el que le pagarían lo suficiente como para poner la primera cuota de una chalupa más grande, una que le permitiera no sólo pescar, sino también hacer acarreos, transportes o excursiones. Un pargo rojo para dejar de pescar.
Bajo una luna en cuarto creciente, Leonardo Fabio Jaramillo se dispuso a lanzar ciento sesenta y ocho anzuelos en las aguas oscuras del Mar Caribe. Envuelto en una chaqueta de viento, negra y blanca, que lo protege del frío de la noche, el pescador de cuarenta y seis años tomó en sus manos la punta de su palangre, una cuerda de casi trescientos metros con antaño doscientos anzuelos separados por metro y medio de distancia el uno del otro. Hacía un par de minutos había preparado la carnada: cincuenta y seis pequeños peces plateados similares a sardinas y conocidos como chopas, todos troceados en tres pedazos con un cuchillo recién afilado al vaivén de las olas. Acompañado por la música de su celular --Santiago Cruz, un rezo cristiano, “Oiga, mire vea”, del Grupo Niche, y “Everything I Do”, de Bryan Adams— Leonardo Fabio Jaramillo había insertado uno a uno los cuerpos, las cabezas y las colas ensangrentadas de las chopas en anzuelos curvos de origen japonés que sobrevivían en su palangre. Los anzuelos, más cerrados de lo usual, estaban diseñados para poder enganchar los peces durante las ocho horas que permanecería en las profundidades sin necesidad de una persona lista a recoger la línea luego de sentir una picada o una mordida. Ocho horas y cincuenta y seis chopas divididas en ciento sesenta y ocho anzuelos para quizás atrapar un pargo una noche novembrina.
En el mejor día de pesca de su vida, Leonardo Fabio Jaramillo había capturado tres pargos rojos de casi siete kilos cada uno, dos chivos o bagres de mar, y diez barbudos blancos, por los que le pagaron medio millón de pesos, lo necesario para vivir quizás dos meses. El palangre le permitía enganchar muchos peces a la vez, peces grandes y bien pagos en el mejor de los casos, y eso sin tener que estar pendiente de la línea. Esa clase de peces, sin embargo, no eran más que recuerdos de otros tiempos. Los sacaba antes de que el pescado empezara a escasear. No sabía muy bien cuál era la razón. Tal vez tuvo que ver con la llegada de las grandes empresas al complejo industrial de Mamonal, una zona a treinta minutos del centro de Cartagena donde operan compañías como Ecopetrol, Bavaria y la Dow Chemical. En 1989, la Dow había derramado un pesticida que le impidió pescar durante cuatro meses, y a pesar de una demanda internacional, nunca les reconocieron nada. Desde esa época, no era raro observar manchas de aceite y otras sustancias desconocidas flotando por la bahía. Tal vez era eso, o tal vez era el cambio climático del que tanto se hablaba. Porque el clima estaba loco. Eso no lo dudaba. Antes, bajo cielos sin nubes en verano, las brisas del norte empujaban a los peces fuera de los mangles. Ahora había días en verano en que llovía y los vientos no llegaban.
Desde la popa de su chalupa azul, roja y blanca, Leonardo Fabio Jaramillo amarró una pesa a cada punta del palangre y acomodó dos bidones plásticos entre los anzuelos para que actuaran como boyas y facilitaran encontrar la línea cuando amaneciera. Una linterna apoyada sobre su oído izquierda iluminaba manos llenas de sangre, tripas y escamas. Antes me había hablado sobre el último pargo rojo que atrapó en la bahía: un ejemplar de veinte kilogramos de peso que, como la mayor parte de los miembros de su especie, torció y retorció la línea hasta morir una madrugada de Semana Santa. Ese pargo le había permitido vivir tranquilo durante casi tres semanas. Hace diez o veinte años, enganchar uno igual en una noche como esta no sería extraño. En el último año, cada faena le representaba en promedio entre veinte mil y cuarenta mil pesos de ganancia, mucho menos de lo necesario para mantener a su esposa y a los cuatro de sus cinco hijos que aún vivían en su hogar de dos cuartos en Pasacaballos. «Hoy no se puede vivir de la pesca –me dijo sin emoción— o por lo menos no completamente».
Un olor a pescado moribundo permeaba la chalupa cuando Leonardo Fabio Jaramillo prendió el motor y avanzó lentamente dejando caer en el mar los ciento sesenta y ocho anzuelos de su palangre. Las aguas calmas de la bahía reflejaban las luces y el fuego perpetuo de las refinerías y las industrias cercanas. Si hubiera revisado la hora en el reloj de su celular, algo que nunca ocurre, Leonardo Fabio Jaramillo se habría dado cuenta que eran casi las once y treinta de la noche. En silencio, dejó caer la pesa final del palangre. Antes de que la espuma desapareciera en la marea, hizo una nota mental del lugar utilizando dos puntos perpendiculares en el paisaje, una luz roja de una boya en altamar y una luz verde en algún lugar de Bocachica. Luego aceleró hacia un banco de arena cercano para aguardar la llegada del amanecer. Un pargo rojo: eso bastaría.
***
Horas antes de remontar el Caribe, Leonardo Fabio Jaramillo hizo una pausa en su cena para observar el cielo toldado de una noche de noviembre. A pesar de edad, no se observaba una sola cana en su corto pelo negro, ahora inclinado bajo el alfeizar de la única ventana de la casa. El viento soplaba del nordeste, donde un cúmulo de nubarrones escondía las estrellas. Le preocupaba que la lluvia que había arreciado durante las últimas dos noches lo sorprendiera en la bahía. No obstante, tenía que salir. Debido al clima, no pescaba hacía tres días, y la última vez que había salido había regresado a casa con las manos vacías. La economía de su hogar y aquel sentimiento por los peces y el agua que lo había asaltado por primera vez en su infancia, pescando a orillas del Río Magdalena en los años setenta, le reclamaban prepararse para una nueva noche sobre las olas.
Regresó a la mesa y continuó comiendo lentamente la carne, papa, arroz y ensalada de remolacha, que su esposa Reina le había preparado. Habría preferido pescado, pero no había podido traer o comprar en los días pasados. Reina era la razón por la que se había asentado hacía veinticinco años en Pasacaballos, un corregimiento de poco más de diez mil habitantes ubicado a cuarenta y cinco minutos de Cartagena, donde casi el sesenta de la población no logra obtener ingresos suficientes para comer y pagar los servicios de su hogar. Leonardo Fabio Jaramillo vio a Reina por primera vez cuando ella tenía poco más de quince años. La vio cuando visitó las costas durante una tarde de pesca con algunos amigos de Cartagena. Siguió un romance y un embarazo al año siguiente que acabó con su idea de algún día terminar el bachillerato y estudiar ingeniería de sistemas. Pidió un préstamo a un cuñado y compró un cayuco, una pequeña canoa de madera de menos de cinco metros de largo, y se dedicó a hacer lo que siempre se le había dado bien, fuera en las aguas de la Costa o en los bancos del Magdalena: aguardar en silencio sosteniendo un cordel con anzuelo y carnada.
Leonardo Fabio Jaramillo terminó su plato y se dirigió hacia la cocina. En la sala, Luis Ángel, su hijo de seis años, comía su porción de carne a escasos de centímetros de un televisor que proyectaba una versión pirata de la película Hotel Transilvania 2. A su lado, ocho peces ornamentales de río daban vueltas en un acuario. «Me gusta ver los peces en todas partes: en el agua y en el plato», me dijo Leonardo Fabio Jaramillo. En la cocina, el pescador reunió los implementos que utilizaría desde las nueve de la noche hasta la ocho y media de la mañana del día siguiente: una atarraya de dos puntos para atrapar chopas; una soga amarilla y negra de alrededor de treinta metros de largo; un remo de madera; un motor fuera de borda Yamaha de seis caballos de fuerza que pertenece a una de las tres cooperativas de pescadores de Pasacaballos; dos linternas de luces pálidas; una batería y un bombillo para alumbrar la barcaza; un galón de gasolina; una canasta plástica; su celular; alicates; una nevera con hielo; tres cordeles con nylons de diferentes resistencias, elegidos para diferentes tamaños de peces; un cuchillo y una piedra de afilar para trocear la carnada; y el palangre, cuidadosamente alojado en una caja de icopor ennegrecida por la sal y la arena.
Poco a poco, cargó sus herramientas en una carretilla marcada con su nombre en el barrial que fungía como una de las calles de Pasacaballos. Entró de nuevo a su casa y se puso una chaqueta de viento con el símbolo de los Washington Redskins, un par de chanclas para proteger sus pies antes descalzos, y una gorra negra. Se despidió de su esposa y sus hijos y comenzó a caminar: una ancha sombra de metro ochenta de estatura empujando una carretilla alumbrada por el fuego cercano de un basurero donde dormían tres perros y un gato. Había naufragado en dos ocasiones, una debido a la lluvia y otra debido a las brisas. Estuvo a punto de morir ahogado en la segunda, cuando su canoa de madera zozobró a centenares de metros de tierra.
Leonardo Fabio Jaramillo caminó setecientos metros hasta el borde del agua y dejó su carretilla en la playa. Se sumergió en el agua hasta las rodillas y dio la vuelta hacia el escondite donde guardaba su bote, una chalupa de fibra de vidrio de siete metros por metro veinte, cómoda para pescar solo o con otra persona. Las luces de la zona industrial de Cartagena impedían que su silueta se perdiera en la oscuridad. Organizó todo en su bote –nombrado Fabio, como todos los demás que ha tenido— y utilizó un remo para adentrarse en la bahía, rumbo a Bocachica. Si antes el resultado era incierto, hoy en día sentía que lo era aún más. Aunque lo ignoraba, alrededor del mundo otras cuarenta y seis millones de personas, casi la población de un país como España o Colombia, se enfrentaban a un destino similar. «Tal vez yo no debería ser pescador, pero para eso he nacido», dice el protagonista de El viejo y el mar. Alrededor de tres cuartas partes de las especies de peces que consumimos en el mundo están sobreexplotadas. Se acostumbra a citar el proverbio sobre la importancia de enseñarle a un hombre a pescar en lugar de darle un pescado, pero, tomado de un modo literal, hoy lo primero parece ser igualmente inútil. La pesca es como una ruleta donde cada vez crece más la cantidad de números a los cuales apostar. Para quienes nacieron y aprendieron el oficio de sus padres y de sus abuelos, los mismos que en contadas ocasiones terminaron el colegio por una u otra razón, pocas veces existe la opción de dejar de jugar. Deben salir cada día o cada noche y esperar ese pleno mientras el oleaje mece sus embarcaciones. La bola salta y el anzuelo, la malla, el trasmallo o el palangre de Leonardo Fabio Jaramillo y cuarenta y seis millones de personas más se pierde bajo las aguas. Resta esperar.
***
La atarraya voló sobre el mar color plomo. Se expandió en el aire como un paracaídas al abrirse y, tras caer sobre el agua, formando por un instante el capote de una medusa, se cerró sobre sí misma, lista a apresar a todos los peces que no lograran pasar por los cinco centímetros de sus ojos. En este caso, no hay nada. Leonardo Fabio Jaramillo lo supo desde el momento en que empezó a recogerla. El peso no era el correcto. No sentía ninguna resistencia entre los tejidos, ningún movimiento en el agua. Sin decir nada, depositó la atarraya vacía sobre el segundo banco del bote y encendió el motor. Necesitaba carnada para poder tener la posibilidad de capturar un pez grande. Para el palangre, requería por lo menos cincuenta o sesenta chopas. Las chopas le permitirían para atrapar pargo rojo, bagre de mar, jurel, un pez frentón de cuerpo ovalado y tono metálica cuyo peso puede llegar a los 32 kilos, y una decena de especies más. Sin chopas no tendría nada. Se iría a dormir, quizás, al igual que lo hizo la semana anterior cuando una noche no consiguió carnada. La chalupa avanzó impulsada por el zumbido de abejorro del pequeño motor Yamaha. Buscaría en dos lugares más antes de darse por vencido. «El mar está muy turbio», dijo.
Durante más de treinta años, Leonardo Fabio Jaramillo probó todas las técnicas de pesca. Atarraya, trasmallo, palangre, caña, línea de mano, y tacos de dinamita, los mismos que hace más de una década volaron en pedazos las dos manos de su suegro. De niño, pescaba en las orillas del Río Magdalena con su padre, un hombre que conoció el país viajando de pueblo en pueblo arreglando piscinas. «Mijito, mijito», le decía al llegar en puntas de pies hasta su cama en las madrugadas de su infancia, «¿nos vamos a una pescadita?». A pocas horas de Manizales, la ciudad donde se nació, Leonardo Fabio Jaramillo caminaba con su padre hasta los bancos del río. Utilizando una pequeña caña de palo con un nylon y un anzuelo pescaba bagres y bocachicos. Para esa época, los pescadores del Magdalena sacaban más de ochenta mil toneladas anuales de pescado; hoy sacan alrededor de ocho mil. Cuando sus padres se separaron, Leonardo Fabio Jaramillo se trasladó a la Costa con su madre. Una mañana, tras una fuerte lluvia, tomó a escondidas los cordeles de su padrastro y engarzó unos pequeños peces conocidos como pipones que daban vueltas en un charco. A orillas del mar, lanzó el cordel una y otra vez sin éxito, usando a los pipones como carnada. Finalmente, tras lanzarlo por última, sintió una resistencia al recoger. Era un macabí de casi treinta centímetros, un pez metálico, largo y estilizado con una aleta de dorsal como de tiburón, que luchó contra el niño durante un par de minutos. Fue el primer pescado que enganchó en el mar, me dijo con el mismo rostro impasible de siempre, mientras recogía la atarraya vacía en el segundo lugar donde solía conseguir chopas.
El mar está muy turbio, repitió antes de acomodar la atarraya en la segunda banca y encender el motor. Erguido, dirigió la barcaza hasta la plataforma de una refinería de Ecopetrol en Mamonal. Un par de ingenieros con cascos de construcción blancos observaban el océano. Señaló un punto bajo las luces naranjas. Un cardumen de chopas agitaba el agua. Leonardo Fabio Jaramillo tomó la atarraya sin cambiar de expresión. La lanzó una vez más y la recogió de inmediato. Destellos plateados asomaban entre los nudos. Con las manos y la boca empezó a soltar una a una las cincuenta y cinco chopas enredadas en su instrumento. Sacó quince más con un nuevo vuelo. Uno de los ingenieros le gritó que si podía regalarle una chopa para usarla como carnada el resto de la noche. Se la lanzó de inmediato.
Le gustaba la pesca nocturna en la bahía. A la mayoría de pescadores no les gustaba salir de noche. Les daba miedo la oscuridad, los buques, incluso la posibilidad de que un pescado los devorara. Él había visto rayas de casi dos metros de diámetro capaces de voltear las chalupas con un empujón. Pasaban cosas extrañas en la noche. Durante una tormenta, buscaba refugio en un manglar, escuchó el sonido de golpes de machete acercándose más y más. Cuando lo sintió a pocos metros, se anunció con un grito e iluminó el área de donde provenía el ruido con su linterna. No había nadie. En otra ocasión, enganchó un pez que estuvo a punto de tumbarlo de la chalupa de tanto halar y pelear. De repente, la lucha cesó. Al recoger, se encontró un pequeño pez. Así como el día tiene su gente, la noche también tiene sus seres, pensaba. A veces sucedían cosas de ese estilo, pero no le importaba. De noche sentía que tenía la bahía para sí mismo, me dijo después de soltar el palangre y tirar el ancla en un bajo rodeado por cuatro buques de carga de más de cien metros de largo. Calló, tal vez ya cansado de mis preguntas, y de sus lacónicas respuestas. El mar estaba en silencio cuando, pasada la medianoche, Leonardo Fabio Jaramillo se sentó entre las dos bancas traseras de la chalupa a observar el y venir de las olas.
***
Un par de minutos más tarde, el pescador de Pasacaballos sacó el cuchillo recién afilado. Dio un paso al frente, abrió la nevera donde estaban las chopas restantes, y escamó una bajo la luz de un foco ahorrador blanco conectado a una batería. Luego cortó el lomo de la chopa en filetes y puso la carnada en dos anzuelos cuyo tamaño apenas llegaba a la mitad de los del palangre. Dejó caer los anzuelos, uno a cada lado de la chalupa, y se sentó en la popa con las piernas abiertas. Pisó un cordel con cada uno de sus pies, y abrió los brazos, como un sacerdote orando. La cabeza gacha, sosteniendo un nylon entre el índice y pulgar de cada mano, se concentró en percibir los ligeros temblores producidos por los peces cerca de diez metros bajo la superficie. Permaneció inmóvil unos segundos. Súbitamente, comenzó a mover los brazos de manera diagonal desde la altura de su cadera hasta su pecho, como un titiritero manejando múltiples marionetas. En menos de dos minutos había enganchado dos peces de alrededor de cuarenta centímetros. A simple vista parecían pargos rojos miniatura. Leonardo Fabio Jaramillo no dijo nada. Era un pargo chino, me explicó más tarde, una especie de pargo pequeño con un lunar en la espalda que crece hasta los sesenta centímetros y carece de mayor valor comercial. Los guardaría para comer en casa, dijo lanzando a la nevera otro pargo chino.
Su juego de hilos continuó el resto de la noche. Se acurrucó para dormir alrededor de media hora hacia las cuatro y media de la mañana y continuó justo después de levantarse. Una capa de bruma difuminaba las luces de los buques alrededor de la chalupa. En la penumbra, Leonardo Fabio Jaramillo recitó algunos de los nombres de los peces que ha capturado durante su vida: barbudo, jurel, sábalo, sable, macabí, curvinata, acapora, juancho juancho, cojinúa, sierra, mojarra, barracuda, chopa, cabeza de piedra, mero, pargo chino, sábalo, bocachico, jorobado, agujeta, cucha, pejebobo, raya, carahuevo, pargo mulato, pargo chino, pargo rojo. Por los barbudos pagan entre cuatro mil y seis mil por el kilo; siete mil por el sábalo, el juancho juancho, el macabí o la curvinata; diez mil por la sierra; trece mil o quince mil por el róbalo o el pargo rojo. Aunque los precios varían dependiendo de qué tan fresco esté el pescado, de qué tanto escasee y qué tanta demanda haya. Cuando llegó por primera vez a la Costa, los compradores atajaban a los pescadores en la bahía y les compraban los pescados de la faena antes de tocar tierra. Otra práctica que sólo vivía en los cuentos de los viejos.
Poco después de la siete de la mañana, el pescador de Pasacaballos recogió sus cordeles. Contó diez pargos chinos en la nevera y dos cojinúas, un pez gris alargado con cola en forma de tijera, quizás tres o cuatro comidas para su familia. Indicó dos cargueros dirigiéndose hacia el lugar donde había dejado el palangre. Lo recogería apenas pasaran, me dijo. Media hora más tarde, se dirigió hacia las boyas. Hundió su mano en las aguas hasta sentir la cuerda del palangre. No parecía emocionado, ni siquiera curioso. Parado en el borde de la chalupa, empezó a halar y acomodar uno a uno los ciento sesenta y ocho anzuelos del palangre. Tras diez anzuelos no había nada. Todos emergían del agua vacíos o con pedazos de carnadas a medio devorar. El décimo séptimo trajo el primer pescado: un barbudo blanco de tal vez un kilo, cuatro mil pesos en el mejor de los casos. Diez sin carnada y luego otro barbudo. Nueve más y “otro de esos aparatos”, como los llama con desprecio Leonardo Fabio Jaramillo. Trece más y un nuevo barbudo. Catorce y otro. Los pargos rojos pelean y tardan mucho en cansarse, me había dicho. Se reconocen desde que se empieza a halar la línea. Y no había señales desde el otro lado del palangre. Se sentía un peso de vez en cuando, pero no la lucha que lo emocionaba. Veinticinco y uno más. Doce y otro. Y así hasta sacar once barbudos en ciento sesenta y ocho anzuelos. Once barbudos cuyo peso total se acercaba a los diez kilos: treinta y cinco mil pesos si tenía suerte. Diez horas, y cincuenta seis chopas a cambio de doce dólares.
Luis Fabio Jaramillo regresó a tierra sin pronunciar palabra. Puso a uno a uno sus instrumentos sobre la carretilla y con paso lento regresó a casa. Más tarde debía buscar un comprador para sus barbudos. Por ahora solo quería descansar. Los peces en el acuario de la sala daban vueltas entre un par de corales muertos que había traído de la playa. En la noche volvería a salir. Quizás esta vez tendría más suerte. Un pargo rojo: solo eso.