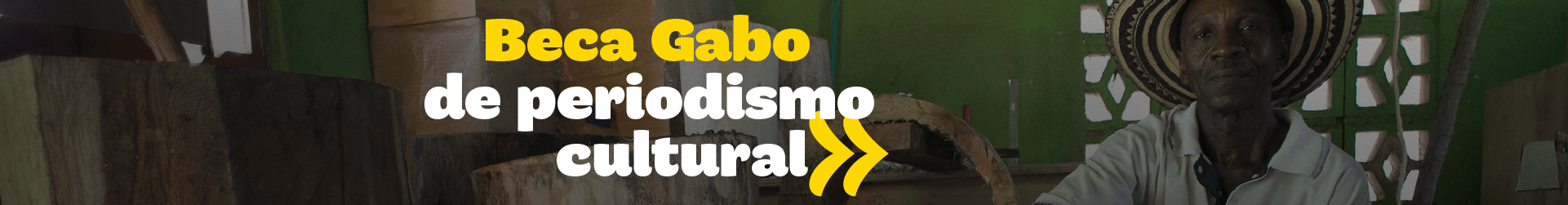Su mirada se fija en un delgadísimo hilo de plata que se enreda sobre sus piernas. Sobre un tronco de madera que lucha por ser una mesa y bajo un par de focos halógenos, ingenia una pequeña figura de plata. El apabullante calor de fin de tarde en un improvisado taller de la Casa Cultural de Mompox que no supera los 10 metros cuadrados no hace mella en su cuerpo. Permanece sentado frente a su puesto desde bien temprano en la mañana. Ni una gota de sudor cae de su frente, a pesar de la ausencia de ventilación.
Yosimar Villareal se levanta, toma una pinza de hierro pulida con perfecta simetría. Corta el filamento que había reducido hace unas horas en un aparato de metal que se asemeja a una máquina de hacer pasta. Duda un segundo, murmura y se queja sin hacerse notar mucho. Vuelve a medir el grosor de su hilo en una placa con diminutos orificios.
- “Es calibre dos”, grita mientras sonríe.
El joven, de 29 años, ha ido y regresado varias veces a este pueblo, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Pasó por Cartago, Santa Fe de Antioquia y hasta Bogotá. Su oficio, siempre, ha sido la filigrana, técnica de trabajo de metal heredada de los españoles que saqueaban el oro de las tierras de indígenas Malibúes y Zenúes en la época de la conquista.
Yosimar toma el soplete y une las dos puntas del filamento. Su sonrisa permanece. Es el principio de lo que será una pieza única que se venderá por cientos de dólares en joyerías y que enorgullece a los artesanos de este pueblo que emerge imponente a lado y lado del río que llaman “La Magdalena”.
Hace 480 años, una parte de los metales preciosos que llevaban a Europa, extraídos de minas río arriba, se quedaba en la “Isla de Dios”. Surgió entonces la centenaria labor que ha alimentado a generaciones de familias del municipio.
Aquí, entre el ruido de las bocinas de los mototaxis y el ritmo delirante de un acordeón en la radio, los artesanos fusionan piezas de sorprendente finura y detalle, inspiradas en la naturaleza. Son mariposas, ranas, peces, panderos, usados en lujosos anillos, cadenas, prendedores y rosarios.
Yosimar toma un pendiente. Dice que uno sabe cuando es hecho aquí, en parte por la textura que emula a la de un tupido relleno de milimétricos granos de arena. Asegura que el legado de este oficio, que los artesanos han heredado de sus bisabuelos, abuelos y padres, está por desaparecer. Al menos, dice, hasta que muera la última generación de hombres que entregaron sus vidas a la filigrana.
Él habla de momposinos que, ante la falta de un ingreso suficiente para mantener a sus familias, prefirieron comprar una motocicleta, transportar turistas dentro del pueblo y ganarse 30.000 pesos diarios. Pero él también se refiere a quienes decidieron aventurarse a tierras extrañas en un acto de rebeldía a sus ancestros.
- “Muchos se van por el dinero. Al trabajador solo le queda el 10 por ciento de lo que vale la pieza”.
Con algo de nostalgia en su rostro, Yosimar cuenta que ha visto a sus colegas envejecer mientras tejen formas en hilos de metal, volviendo reales los diseños de otros. Más mecánica que creatividad, dice.
Un día decidió alejar de su vida esa vacía vejez de la que hablan. Entró a la escuela taller para estudiar a fondo la filigrana y perfeccionar la técnica con las enseñanzas de maestros artesanos como William Vargas y Samuel Ricaurte. En su mente, un sueño: no depender de nadie y emprender un nuevo camino junto a la joya más preciada de esta tierra.
- “Aquí queremos legalizarnos. Comprar la plata, hacer la pieza y venderla. Queremos que Mompox siga siendo recordado por nuestro trabajo”.
La opción está a la mano, cuenta Yosimar, al tiempo que termina un par de aretes que le encargaron.
*************
Una reja negra se extiende por la fachada y protege el fuerte de uno de los joyeros más reconocidos de Mompox. A lo lejos, desde la entrada de una modesta casa ubicada a “veintipico” de cuadras de la zona hotelera del pueblo, se divisa un amplio patio, tradicional en las viviendas de la costa.
Al entrar se atraviesa la sala en la que hoy en la que se mezclan gatos y espectadores de un partido de fútbol frente a la televisión. A unos metros se asoma el cuerpo encorvado, casi inmóvil, de un hombre que fija su mirada en una mesa.
Ya en el solar, donde la luz del día se cuela entre las latas que cubren los cuatro puestos de trabajo del taller, aparece William. Lleva un jersey del Junior de Barranquilla. En sus manos, piezas de metal que pesa con extremo cuidado en una balanza digital.
- “Prepara el crisol”, le avisa a otro hombre que de repente sale de un pequeño cuarto oscuro a sus espaldas.
Le habla de la cuchara de barro donde se funde la plata, el oro o el tungsteno que sirve de base para el arte de la filigrana, labor que ha ocupado la vida de William en los últimos dieciocho de sus cuarenta y dos años cumplidos, quien vende sus obras en una improvisada tienda que da a la calle principal, la mayoría de ellas de plata.
Ya la materia prima no se consigue con facilidad en el sur de Bolívar, de donde venían los comerciantes a ofrecer los metales a precios asequibles. Lo hicieron durante al menos cuatro siglos, pero la legalización de las minas de la región hace un par de décadas le dio un giro inesperado al negocio. “La traen de Chocó y de Bogotá ahora”, dice.
El canto de un gallo perdido en algún lugar del patio precede el encendido del soplete, cuya llama azul abrasa lentamente la mezcla en el recipiente cerámico. Allí fusionan los metales hasta crear un líquido no muy lejano en apariencia a la lava que brota de un volcán. Con escrúpulo lo vuelca en la que llama “rielera”, al tiempo que observa cómo el vertido toma la forma de una barra que no supera el tamaño de su dedo índice. No pasan veinte segundos hasta que toma una de sus puntas, sin mucha duda en su maniobra, para sumergirla en agua fría.
Mientras alista el recién creado lingote para aplanarlo en una enorme laminadora, William cuenta cómo su labor, que los Garrido y los Trespalacios impulsaron en este pueblo, sobrevive a la vicisitud.
- “No valoran a los artesanos, pero uno necesita comer”, asegura William antes de retirar cortésmente a su hijo de dos años, quien anda descalzo y despreocupado por el suelo polvoriento.
Ahora se presta a entrar a la habitación pobremente iluminada donde dará vida a los hilos dorados que se entrelazarán en una intrínseca textura. Su agitación crece. Tira de una manija mientras dos rodillos aplastan el barrote. Lentamente pierde grosor, pero gana extensión.
El cacleteo se entremezcla con el pío de varias aves que ni se asoman. “Trabajamos con las uñas”, dice, en tanto que señala al hombre encorvado que apenas se dejaba ver desde el portón. Permanece intacto en su silla, como una estatua. Es Manuel Rocha, un artesano de 67 años que hace al menos 50 se rehusaba a tejer joyas en la isla de Dios.
“Es un proceso muy delicado. La rellenada no es para todo el mundo”, afirma con su acento peculiar, como si hablara para adentro. En su mesón de madera yace una infinitud de pequeñas herramientas, según él, todas forjadas por manos momposinas. Son pinzas, tenacillas, barras talladas que actúan como extensiones de los dedos del orfebre. Muestra con orgullo un puñado de pendientes con tejido zig-zag. Cada pieza alardea, en silencio, su singularidad.
Para Manuel, lo que atenta contra la conservación del oficio no es que sus hijos prefieran hacer otra cosa para vivir. Coincide con William en que el peligro de extinción viene de China. Si logran replicar la técnica, estarán bajo amenaza.
Aquí los artesanos expresan con convicción que nada se ha perdido. Desafían la senectud poco evidente en sus rostros y forman a las mentes más curiosas que ven en la filigrana una opción de vida.
- “El cincuenta por ciento de los momposinos sobrevive con este oficio. Hay turismo. Hacemos talleres a los que vienen jóvenes e incluso niños”
En las manos de William, la que ahora es una extensa lámina será purificada con ácido. Desprendido el cobre, se convertirá en un anillo de oro de 24 quilates.
***********
Elisa señala uno de 11 cuadros que retratan a su padre y que cuelgan firmes en las paredes de una habitación de la casa Trespalacios. Habla de él con el orgullo mientras camina hacia un estante de vidrio y madera, en la misma recámara. En su interior, recortes de diarios, semanarios y revistas con un solo nombre: Luis Guillermo Trespalacios.
El recuerdo del “Hombre de Oro”, nacido a principios del siglo veinte y enterrado hace 18 años, abruma a quien llega a esta residencia, pintada de ocre y verde, casi en la frontera de la albarrada momposina, río arriba. Es la morada de Elisa de 75 años, hija del artesano del que hablan con más admiración en el pueblo. Fueron más de 60 años de vida dedicados a imaginar el mundo a través de hilos de metal en su taller que se levanta, inmune al tiempo, en una esquina de la casona.
En la punta del solar, atiborrado de arbustos, palos de mango y jaulas con pájaros, surgen cinco mesas roídas. Sobre ellas, pequeñas herramientas oxidadas en recipientes de cremas y bebidas. Imponente se divisa una hiladora hecha a la medida y un soplete manual de gasolina, “de los últimos que quedan en Mompox”. De los muros blancos cuelgan telarañas que guardan los secretos de al menos 18 artesanos que, por décadas, pasaban tres cuartos del día absortos frente a un tablazón. Bajo el más estricto escrutinio de Luis Guillermo, moldeaban, detallaban, soldaban. Pulían con precisión quirúrgica flores, salamanquejas y libélulas. Las bordaban con ribetes, espirales y óvalos de perfecta simetría en un lugar prohibido para las mujeres.
“Quería trabajar, pero mi papá no me dejaba. Era un pensamiento machista. Pero yo fui aprendiendo”, dice la “seño”, en tanto que exhibe los dibujos de su padre, cubiertos por láminas de contact para que no los arruine la humedad. Pide un minuto. Se ausenta y regresa con un bolsito, cosido en todo en plata. Desenvaina 10 joyas doradas. Es una la que brilla por su exquisitez.
- “Este lo aprendí de mi padre. Es como los pescaitos de oro del Coronel Aureliano Buendía. Demoro cuatro días en hacerlo”
La alhaja no supera los 7 centímetros. Su esplendor solo se ve opacado por la pegatina en la que se lee “580.000 pesos”. Por eso la retira. Los ojos de la pieza, un par de minúsculas esmeraldas. Su cuerpo, la unión de cuatro capas de oro en libre movimiento. Cada escama, cada branquia resembla al saltarín del Magdalena. Un dije distinguido, esculpido con cinco estampes de hierro y perfeccionado con el conocimiento de 200 años de labor familiar.
“Don Guille”, esposo de Aurita Peña de Trespalacios, aprendió de su padre y sus tíos a hilar sueños. Ellos también la heredaron de sus ancestros, así como la terquedad de los Trespalacios. Cuenta Elisa que nunca le importó lo que valiera su obra de filigrana mientras fuera una única, tejida con refinamiento. El maestro en vida criticaba a los artesanos que trabajaban la plata, pero que nunca dudó en impartir sus enseñanzas a quien llegara a su morada.
Aunque ya no son 18 hombres, sino Elisa y Roberto Menco, el fiel trabajador que ha acompañado a la familia por 27 años, el poder creativo de Luis Guillermo trasciende, gracias a las manos virtuosas de su hija. Sí, paradójicamente una mujer. La misma que cuestiona con vehemencia que afanen el metal, que lo tejan “de mala gana”. La que se queja del bajo precio que piden ahora a los compradores los artesanos más jóvenes, solo por vender. Echa el cuento de Jaime Flórez, empleado del taller, de quien habla como “una hechura de su padre”. Como extrañándolo, describe a un hombre extremadamente meticuloso que no dudaba en berrear a los cuatro vientos si una joya quedaba mal hecha y en seguida la mandaba a fundir nuevamente. Una isquemia cerebral lo postró en una cama, dice. Destino casi calcado para Luis Guillermo, quien llegó a no recordar a sus hijos en sus últimos días en la tierra. El Alzheimer, su verdugo.
Al lado del martillo de 70 kilos que inventó su padre en la época en la que las máquinas para aplanar el metal eran solo una ilusión para los orfebres de la isla, Elisa recuerda los grandes encargos de dignatarios bogotanos, los pedidos de la familia Power de Barranquilla y las buenas relaciones comerciales de su padre con los polacos. Sin apuntar a una fecha en el calendario, dice que dejaron de mandar a hacer las joyas cuando el oro se volvió objeto de obsesión de los ladrones.
Hoy prefiere no pensar en lo que será del taller Trespalacios cuando ella y Roberto Menco pasen a mejor vida. En esta casa solo se derrite oro y no quiere que sus pescaditos, que guarda con recelo, se hilen en un metal menos precioso. Confiesa que sus hijos estudiaron “otras cosas” y a ninguno parece interesarle tomar su lugar.
Elisa retorna al cuarto donde levantó el museo en honor su padre, quien también fue alcalde de Mompox en plena época de luchas entre liberales y conservadores, “allá por los cuarentas”. Abre un cuaderno verde, como el que usaban los aprendices de taquigrafía. Sirve como libro de visitantes. En él, un mensaje escrito y firmado por el antropólogo Gerardo Ardila el 13 de Marzo de 1997. Palabras que parecen responder a la duda de Elisa sobre el legado del maestro orfebre:
“Un día leí en la Universidad de Stanford que Luis Guillermo Trespalacios es el mejor, el más fino artesano del mundo. Me llena de alegría haberle podido estrechar esa mano de artista y haber compartido unos instantes con esa alma de poeta”